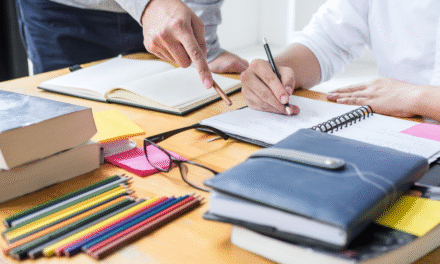Por: Maximiliano Catalisano
Al principio parece algo bueno. Alguien dice “ya terminé”, y uno piensa que entendió, que avanzó más rápido que el resto. Pero después llega otro, y otro más. Todos entregan lo justo y necesario. Las hojas están llenas pero vacías. Lo hicieron “rápido”, sin revisar, sin preguntar, sin mostrar interés. No hay errores porque no hay profundidad. Y aunque las consignas siguen llegando, la sensación que queda es que están cumpliendo con un trámite. En muchas aulas se repite esta escena y crece una pregunta incómoda: ¿qué hacer cuando los estudiantes terminan todo rápido y sin ganas?
La velocidad al resolver no siempre es señal de comprensión. A veces es solo apuro por terminar. Porque están desconectados, porque no les interesa, porque están cansados o porque nadie les explicó que vale la pena detenerse. Hay una diferencia entre el que termina rápido porque domina un contenido y el que lo hace para sacárselo de encima. En ese segundo caso, la enseñanza no se está instalando como proceso, sino como obligación.
Cuando el aula se llena de “ya terminé” sin entusiasmo ni profundidad, hay que revisar no solo al estudiante, sino también la propuesta. ¿La consigna tiene sentido? ¿Conecta con algo que les importe? ¿Ofrece algún tipo de desafío? ¿Invita a pensar más allá de repetir una fórmula? Muchas veces, el problema no está solo en la apatía del grupo, sino en cómo se viene trabajando el contenido. Si las actividades se presentan siempre de la misma forma, si las preguntas son mecánicas, si no se habilita el error como parte del proceso, es esperable que los estudiantes se desconecten y hagan lo mínimo indispensable.
También es necesario revisar qué pasa después de que “terminan”. Si siempre hay más de lo mismo, si la única opción es esperar en silencio o volver a hacer algo parecido, el mensaje implícito es que no conviene terminar antes. Que cumplir rápido no tiene recompensa ni sentido. En cambio, si después de una primera entrega aparece la oportunidad de mejorar, ampliar, crear o debatir, la enseñanza puede recuperar su sentido como camino, no como carrera.
En muchos casos, esta actitud apurada está conectada con algo más profundo: la falta de confianza en que la escuela tenga algo valioso para ofrecer. Muchos estudiantes crecieron recibiendo mensajes contradictorios. Se los mide por lo que producen, pero rara vez se conversa sobre cómo lo hicieron. Se valoran los resultados, pero no se recupera el recorrido. Entonces, resuelven rápido, porque entienden que lo importante no es aprender, sino entregar.
Las pantallas y los estímulos externos también modificaron los tiempos internos. En un mundo donde todo está al alcance de un clic, donde la respuesta aparece antes de que termine la pregunta, sostener la atención en una actividad escolar puede volverse un esfuerzo mayor. No se trata de competir con la tecnología, sino de pensar propuestas que tengan algún eco en ese universo. Trabajar con imágenes, sonidos, relatos breves, consignas abiertas o herramientas digitales puede ayudar a recuperar la atención y el deseo de participar con más compromiso.
Pero ¿y si realmente ya lo saben?
En algunos casos, los estudiantes terminan rápido porque el contenido ya lo manejan. Ahí el desafío es otro: cómo no aburrir, cómo no frenar, cómo abrir puertas a quienes necesitan más profundidad. No se trata de llenar de tareas “para entretenerlos”, sino de ofrecer alternativas que permitan ir más allá. Investigar un tema, resolver un problema diferente, crear algo nuevo o ayudar a otros puede transformar esa rapidez en oportunidad de crecimiento.
Pero también hay que mirar la otra punta: los que hacen rápido, pero sin ganas, sin esfuerzo, sin conexión. Ahí el problema no es de velocidad, sino de sentido. La escuela no puede conformarse con la entrega de papeles llenos. Tiene que volver a instalar la pregunta por lo que se aprende y por cómo se aprende. Eso implica tiempo, escucha, conversación. Implica también incomodar, no aceptar el “ya está” como cierre definitivo, sino como punto de partida para algo más.
Para eso, hay que construir una cultura escolar que no valore solo la entrega, sino el proceso. Que recupere el placer por hacer bien las cosas, por aprender con otros, por equivocarse y volver a intentar. Que muestre que no todo tiene que resolverse en cinco minutos, que pensar lleva tiempo, y que vale la pena. Porque cuando los estudiantes sienten que su producción importa, que lo que hacen tiene eco en el aula, el apuro deja de tener sentido.
El desafío no es solo cambiar actividades, sino recuperar el deseo de enseñar y de aprender. Volver a mirar a los estudiantes no como “resolutores de tareas” sino como personas que pueden construir ideas, caminos, vínculos. Enseñar a detenerse, a pensar, a volver sobre lo hecho. Mostrar que ir rápido no siempre es mejor. Que las cosas que valen, a veces, llevan tiempo. Y que la escuela, si se lo propone, puede ser un lugar donde eso también se enseñe.