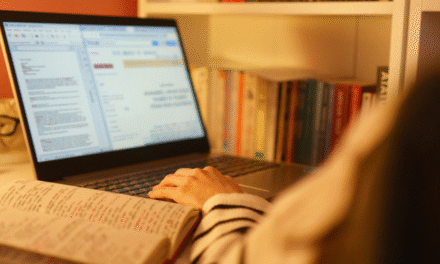Por: Maximiliano Catalisano
En muchas instituciones escolares todavía prevalece una estructura vertical que no contempla la escucha activa hacia los estudiantes. Se planifica sin consultar, se decide sin preguntar, se diseña sin incluir. Pero ¿qué ocurre cuando quienes más tiempo pasan dentro de las aulas sienten que sus voces no tienen lugar? El resultado suele ser un clima distante, desconectado, una rutina escolar vivida como obligación y no como oportunidad. Esta falta de escucha no es solo una cuestión de trato: tiene consecuencias profundas en el aprendizaje, en la convivencia, en la relación que los jóvenes establecen con el conocimiento y con la propia institución. Cuando una escuela no escucha a sus estudiantes, está dejando de lado una de las claves más potentes para transformarse, crecer y sostener un vínculo genuino con la realidad que la rodea.
Una escuela que no escucha pierde relevancia
Los estudiantes hoy viven en un mundo acelerado, atravesado por múltiples estímulos, pantallas, cambios culturales y nuevas formas de comunicarse. Si la escuela se mantiene ajena a esos códigos y evita todo diálogo con sus estudiantes, corre el riesgo de volverse ajena, irreconocible. En lugar de abrirse a lo que sienten, piensan o necesitan, muchas veces se imponen esquemas rígidos que terminan desconectando. Cuando eso sucede, la escuela pierde relevancia. No es que los contenidos dejen de ser importantes, sino que se presentan sin conexión con la experiencia de quienes aprenden. Y cuando no hay conexión, tampoco hay compromiso.
La falta de escucha deteriora el vínculo
La confianza entre estudiantes y adultos de la institución se construye en gran parte a partir de la escucha. Si ante una inquietud, un conflicto o una propuesta, la respuesta es la indiferencia o el automatismo burocrático, los chicos y chicas aprenden que no vale la pena hablar. Entonces optan por el silencio, por retirarse afectivamente, o por otras formas de manifestación más disruptivas. Una escuela que no escucha deteriora el vínculo con sus estudiantes y con ello pierde una de sus herramientas más poderosas: la posibilidad de educar desde el vínculo.
El desinterés también se aprende
En las escuelas donde no se habilita la palabra de los estudiantes, muchas veces se transmite el mensaje de que solo algunos pueden opinar, decidir o ser tenidos en cuenta. Esa lógica jerárquica deja marcas. No solo afecta la autoestima y la participación, sino que puede generar actitudes de apatía o desinterés generalizado. Si en la institución nadie pregunta qué opinan o cómo se sienten, ¿por qué habría ellos de interesarse en lo que allí se enseña? Así, la falta de escucha puede derivar en aulas desmotivadas, con estudiantes que simplemente cumplen horarios y tareas, pero sin involucrarse verdaderamente en lo que hacen.
Escuchar no es perder autoridad
Una de las creencias más instaladas es que si se escucha a los estudiantes, se pierde control. Como si dar lugar a sus palabras significara renunciar a los roles adultos. Pero en realidad sucede todo lo contrario. Escuchar no implica obedecer ni ceder, ante todo. Implica abrir espacios donde puedan expresarse, compartir ideas, ser parte del proceso. Una autoridad bien ejercida no se basa en imponer, sino en construir junto con otros. Y para eso, es imprescindible saber qué piensan, qué sienten y qué necesitan los estudiantes.
La participación no surge de la nada
Muchas veces se espera que los estudiantes participen más, que se involucren, que propongan. Pero pocas veces se piensa en qué condiciones necesita una persona para poder participar. No alcanza con tener una cartelera de centro de estudiantes o una asamblea al final del trimestre. La participación se construye, se aprende, se entrena. Y para eso es clave que los adultos escuchen de verdad, no como un gesto formal, sino como un modo auténtico de integrar las voces de todos. La participación crece en contextos donde ser escuchado no es un privilegio, sino una práctica cotidiana.
La escuela como espacio de diálogo
Transformar una escuela en un espacio donde los estudiantes se sientan escuchados no requiere grandes recursos, sino un cambio de mirada. Incluir su voz en la planificación de actividades, en las decisiones cotidianas, en los proyectos institucionales. Preguntar cómo se sienten, qué dificultades encuentran, qué les gustaría cambiar. Escuchar para construir confianza. Escuchar para enseñar mejor. Escuchar para transformar. La escuela puede y debe ser un lugar donde cada estudiante sienta que su palabra importa, que su experiencia tiene valor, que su perspectiva es parte del todo.
Cuando no se escucha, se apagan voces que podrían enriquecer la vida escolar. Cuando no se escucha, se debilita la razón de ser de la escuela. Porque si hay un lugar donde las voces juveniles deberían tener espacio, es precisamente allí: en el lugar que se supone que las forma, las acompaña y las proyecta. Escuchar no es un gesto simbólico, es una apuesta pedagógica, ética y política. Y cuando se sostiene en el tiempo, puede cambiar no solo una institución, sino el modo en que los estudiantes entienden su rol en el mundo.