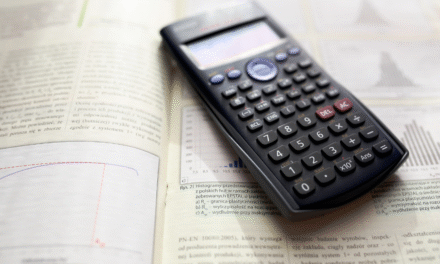Por: Maximiliano Catalisano
La participación social de las y los jóvenes vuelve a ocupar un lugar central en la conversación educativa porque, en un mundo que cambia de manera constante, ellos buscan sentirse parte de algo que trascienda las aulas. Cada vez que un estudiante descubre que su voz puede generar impacto —aunque sea pequeño— se enciende una chispa que modifica su mirada y su forma de relacionarse con la comunidad. Esta nota invita a reflexionar sobre cómo acompañar ese proceso desde la escuela, qué prácticas pueden impulsarlo y por qué educar para participar no solo mejora la vida escolar, sino también el tejido social. La idea es abrir una puerta hacia un modo de enseñanza que forma ciudadanos activos, con experiencias concretas y con la posibilidad real de intervenir en su entorno.
La participación social no surge de manera espontánea. Requiere un ambiente donde las y los jóvenes puedan expresar inquietudes, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Ese espacio no siempre está garantizado. Muchas veces se limitan a escuchar consignas, cuando en realidad necesitan vivencias que los coloquen en un rol protagónico. La escuela, como ámbito de convivencia, puede ofrecer ese lugar si se la piensa como un laboratorio de experiencias y no solo como un espacio de transmisión de contenidos. Allí se aprende a argumentar, a proponer, a organizar y a convivir con miradas diversas. Cuando estas dinámicas se fortalecen, se multiplican las oportunidades de participación tanto dentro como fuera del aula.
La importancia de promover experiencias reales
Para que la participación social tenga sentido, debe estar conectada con problemas y necesidades concretas. Los jóvenes suelen interesarse en aquello que los toca de cerca: el ambiente escolar, el barrio, la salud emocional, el cuidado del ambiente, el uso responsable de la tecnología, entre otros temas. Cuando se los invita a diseñar proyectos vinculados con estas realidades, se sienten parte de algo auténtico y dejan de percibir la escuela como un espacio desconectado de la vida cotidiana. La clave está en generar propuestas con impacto, aunque sea en pequeña escala: campañas de reciclaje, jornadas solidarias, actividades con centros de jubilados, apoyo a comedores, charlas sobre convivencia digital o proyectos de mejora del propio edificio escolar.
En este recorrido, la figura docente es esencial. No se trata de imponer ideas, sino de acompañar procesos. Escuchar, orientar, abrir preguntas y permitir que las decisiones estén en manos de los estudiantes. La participación no se enseña como un contenido más, sino que se vive. Y esa vivencia queda grabada como un aprendizaje que dura años, muchas veces más que cualquier teórico leído en clase.
Escuela y comunidad: una relación que se construye
La participación juvenil también invita a repensar la relación entre la escuela y el entorno. Cuando se fortalecen los lazos con instituciones locales —bibliotecas, clubes, organizaciones barriales, centros culturales— se amplían los escenarios de aprendizaje y se generan experiencias compartidas. Las y los jóvenes se vuelven embajadores de su escuela en la comunidad, y al mismo tiempo descubren que existen múltiples actores sociales con los que pueden dialogar, cooperar y construir. Esa interacción les permite comprender que la transformación social se logra a partir de vínculos, acuerdos y acciones conjuntas.
Además, la participación fortalece la autoestima. Los estudiantes que asumen un rol activo suelen mostrar mayor compromiso con su aprendizaje, menor abandono y un sentido de pertenencia más fuerte. Sentir que se es escuchado y que las ideas pueden convertirse en acciones concretas produce un efecto transformador. Por eso es importante que la escuela abra espacios periodísticos, proyectos interdisciplinarios, centros de estudiantes, simulaciones parlamentarias, encuentros de debate o instancias de participación en decisiones institucionales. Todas estas prácticas permiten que la palabra juvenil salga del plano teórico y se convierta en acción.
El rol de las tecnologías en la participación social
Hoy la participación también se expresa a través de medios digitales. Los jóvenes crean campañas, difunden causas, conectan con otros grupos y organizan actividades usando redes sociales y diversas plataformas. Lejos de ver esto como un riesgo, es posible convertirlo en una oportunidad educativa. La alfabetización digital puede orientarse hacia un uso responsable, donde las tecnologías se conviertan en herramientas para generar impacto comunitario. Desde la creación de podcasts escolares hasta la difusión de proyectos barriales, las plataformas digitales permiten potenciar la voz juvenil y amplificar sus propuestas.
La escuela puede enseñar a evaluar fuentes, a producir contenido con responsabilidad, a debatir sin agresiones y a utilizar los medios digitales para generar vínculos positivos. Esta dimensión es parte fundamental de la participación social actual, y dejarla fuera implicaría perder un modo clave de intervención.
Hacia una cultura escolar que favorezca la participación
El desafío es construir una cultura escolar donde la participación no sea un evento aislado, sino una práctica habitual. Esto requiere abrir espacios para el diálogo, promover la escucha activa, aceptar la diversidad de opiniones y entender que la toma de decisiones compartida fortalece a toda la comunidad educativa. Cuando los jóvenes se sienten parte, la escuela se vuelve un espacio vivo, dinámico y más comprometido con su tiempo.
La participación social no solo forma ciudadanos, también forma personas con sentido de pertenencia, con sensibilidad ante el entorno y con la convicción de que la transformación es posible. Educar para participar es educar para mirar la realidad con otros ojos, para no ser indiferentes y para construir un futuro más humano. Los jóvenes necesitan oportunidades, y la escuela puede ser el espacio donde esas oportunidades se multipliquen.