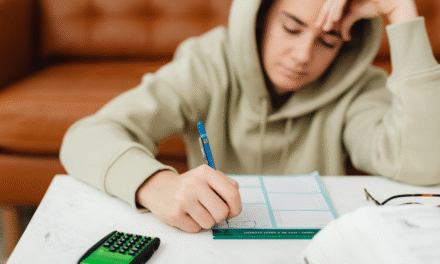Por: Maximiliano Catalisano
En un mundo donde la diferencia religiosa a menudo ha sido motivo de conflicto, algunos países de Oriente Medio y del Sur de Asia están transformando la educación en un camino hacia la convivencia y la comprensión mutua. Desde aulas donde se enseña el respeto entre credos hasta proyectos comunitarios donde jóvenes musulmanes, hindúes y cristianos trabajan juntos por un objetivo común, la educación para la paz en estas regiones se ha convertido en un laboratorio vivo de diálogo y esperanza. Estas experiencias, poco difundidas, pero profundamente inspiradoras, muestran cómo las escuelas pueden ser el primer espacio para desactivar prejuicios, sanar heridas históricas y construir nuevas formas de ciudadanía.
En Líbano, un país con una compleja composición confesional, las escuelas mixtas interreligiosas están apostando por un modelo pedagógico que promueve la convivencia desde los primeros años. No se trata de borrar las diferencias, sino de abordarlas desde la comprensión. Las clases de historia, por ejemplo, incluyen debates sobre distintos relatos de un mismo acontecimiento, para mostrar cómo cada grupo interpreta su pasado y cómo el entendimiento nace de reconocer esa pluralidad. Además, muchas instituciones incorporan actividades de servicio comunitario donde estudiantes de distintas religiones colaboran en acciones solidarias, reforzando la empatía y el sentido compartido de pertenencia.
En India, donde conviven hinduismo, islam, cristianismo, budismo y otras religiones, la educación para la paz se ha integrado a la política educativa a través del National Curriculum Framework que propone fomentar valores de respeto, compasión y diálogo. En algunas escuelas públicas y privadas, los docentes utilizan herramientas como la narración de cuentos tradicionales de distintas religiones o el análisis de textos sagrados para enseñar valores universales. Estas experiencias buscan que los niños comprendan que detrás de cada religión hay un mensaje común: la búsqueda del bien y la armonía social. Las escuelas Ashoka, por ejemplo, promueven proyectos donde los alumnos identifican conflictos locales y proponen soluciones colectivas, combinando reflexión ética y acción social.
En Pakistán, un país donde la religión tiene una fuerte presencia en la vida pública, distintas ONG y fundaciones educativas han comenzado a introducir programas de peace education que se apoyan en el islam como fuente de valores de tolerancia. Se enfatiza que el Corán y las enseñanzas del profeta promueven la justicia y la misericordia, desmontando visiones extremistas. En zonas rurales de Punjab y Sindh, las capacitaciones docentes incluyen módulos sobre resolución pacífica de conflictos, mediación escolar y cooperación intercomunitaria. Estos esfuerzos, aunque modestos, han mostrado avances significativos en la disminución de conflictos entre grupos escolares y en la creación de espacios más seguros para niñas y minorías religiosas.
En Bangladesh, otro país de mayoría musulmana, pero con diversidad religiosa, la enseñanza de la paz se vincula con la educación moral y cívica. En algunas escuelas, los alumnos participan en “círculos de diálogo” donde comparten experiencias personales sobre convivencia y discriminación. Los docentes actúan como mediadores que fomentan la escucha activa, ayudando a los jóvenes a comprender que la paz no se enseña como una materia, sino que se construye día a día en la forma de relacionarse con los demás. Estos círculos también se utilizan para resolver disputas internas entre estudiantes, incorporando prácticas restaurativas que priorizan el perdón y la reparación del daño.
En Israel, existen programas notables donde escuelas árabes y judías comparten proyectos educativos comunes. Un ejemplo es la red Hand in Hand, que impulsa instituciones bilingües y biculturales en las que se enseñan tanto árabe como hebreo, y donde las festividades de ambas comunidades son reconocidas y celebradas. En estas escuelas, los niños aprenden desde pequeños a hablar la lengua del otro y a ver en su compañero no a un adversario, sino a un vecino. Esta convivencia diaria, sostenida con el compromiso de docentes y familias, se convierte en una poderosa herramienta para desarmar los discursos del miedo.
En Sri Lanka, después de años de conflicto étnico y religioso, la educación para la paz se incorporó al currículo nacional tras la guerra civil. Los programas buscan que los estudiantes comprendan las causas del conflicto y aprendan herramientas de mediación y cooperación. Las escuelas realizan proyectos artísticos donde jóvenes tamiles, cingaleses y musulmanes crean murales o representaciones teatrales sobre la reconciliación, usando el arte como lenguaje común para expresar dolor y esperanza. Estas actividades permiten que las nuevas generaciones elaboren colectivamente un relato de futuro donde la diversidad se viva como una fuerza y no como una amenaza.
Estas iniciativas muestran que la educación para la paz no puede reducirse a discursos abstractos. Requiere aulas abiertas al diálogo, docentes preparados para guiar conversaciones difíciles y políticas que acompañen la convivencia más allá de los muros escolares. En todas estas experiencias, hay un hilo común: enseñar a reconocer al otro no como diferente, sino como alguien con quien compartir la construcción del bien común. En contextos donde la religión suele ser una frontera, estas escuelas están logrando que se convierta en un puente.
El desafío global está en aprender de estos modelos. Adaptar las estrategias de diálogo interreligioso a otros contextos puede fortalecer la educación en valores en cualquier país. Las experiencias de Oriente Medio y del Sur de Asia demuestran que, incluso en los escenarios más tensionados, la educación sigue siendo el medio más poderoso para cultivar la paz duradera. Enseñar a mirar con respeto y empatía puede parecer una tarea sencilla, pero tiene el potencial de transformar sociedades enteras.