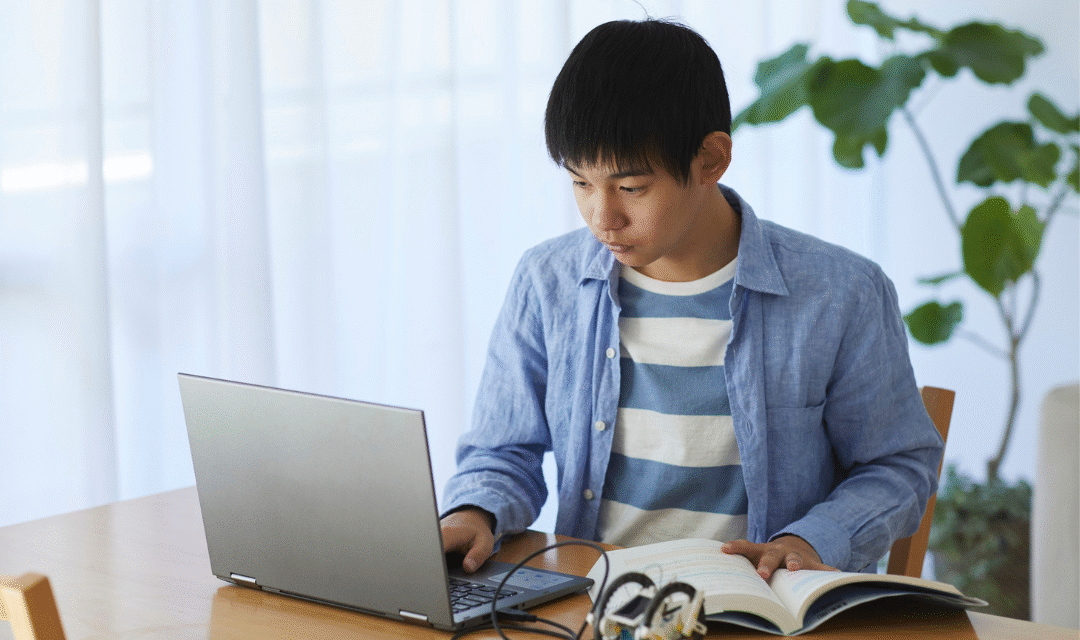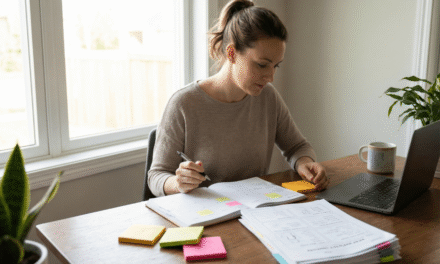Por: Maximiliano Catalisano
Desde los primeros días de la filosofía, el ser humano ha sentido una inquietud profunda: comprender el mundo que lo rodea. Aristóteles, en su célebre Metafísica, afirmaba que “todos los hombres desean por naturaleza saber”. Esa frase, escrita hace más de dos mil años, podría figurar perfectamente en la portada de un manual de programación o de un artículo sobre inteligencia artificial. Porque, aunque el lenguaje, las herramientas y los métodos hayan cambiado, la búsqueda del saber sigue siendo la misma. Lo que une al maestro del Liceo con el programador contemporáneo no es la técnica, sino el deseo de conocer, de descubrir el porqué de las cosas y de mejorar la vida a través del pensamiento.
Aristóteles fue, en muchos sentidos, el primer gran organizador del conocimiento. Clasificó la naturaleza, estudió la lógica, exploró la ética y la política, y buscó un sentido común en la diversidad del mundo. Su pensamiento no se limitó a la observación, sino que aspiraba a comprender las causas profundas de cada fenómeno. Esa actitud —la de mirar más allá de la superficie— es la que hoy también se busca al desarrollar inteligencia artificial. Aunque los algoritmos no piensan como nosotros, la pregunta que los impulsa es profundamente humana: ¿Cómo aprender, ¿Cómo entender, ¿Cómo reproducir el acto de conocer?
La inteligencia artificial, en su esencia, no es más que un intento moderno de imitar una capacidad natural: la de razonar. Aristóteles definía la inteligencia humana como la facultad de captar lo universal, de abstraer conceptos y aplicarlos a situaciones concretas. De algún modo, los modelos actuales de aprendizaje automático intentan hacer lo mismo, aunque a través de datos y cálculos. Los sistemas de IA “aprenden” a partir de ejemplos, reconocen patrones y proponen soluciones. Pero detrás de esa aparente autonomía tecnológica late un principio filosófico antiguo: la búsqueda de la verdad mediante la observación y la inferencia.
Si trasladamos el pensamiento aristotélico al presente, podríamos decir que la inteligencia artificial es el resultado de siglos de reflexión sobre cómo conocemos. Los medievales quisieron reconciliar la razón con la fe, los humanistas pusieron al hombre en el centro del saber, los científicos modernos transformaron la observación en método, y hoy, los desarrolladores de IA intentan sintetizar todo eso en código. Cada época ha tenido su propio modo de buscar conocimiento, pero todas comparten la misma raíz: la curiosidad intelectual. En ese sentido, el saber humano no avanza por rupturas, sino por continuidades.
La educación, como espacio privilegiado del conocimiento, también atraviesa esa misma transformación. En la escuela actual, donde conviven los libros clásicos con las plataformas digitales, se evidencia con claridad que la búsqueda del saber es una constante que adopta distintas formas. Los estudiantes ya no memorizan nombres de filósofos antiguos, pero siguen enfrentándose a las mismas preguntas: ¿Qué significa aprender?, ¿Qué vale la pena conocer?, ¿Cómo se relaciona el saber con la vida? La tecnología puede ampliar los medios, pero el fin sigue siendo el mismo: comprender el mundo y a uno mismo.
Es interesante pensar que Aristóteles fundó su escuela, el Liceo, en un jardín donde los discípulos caminaban mientras debatían. Hoy, los estudiantes recorren mundos virtuales y colaboran en redes globales, pero la esencia de la enseñanza permanece: aprender conversando, compartiendo, razonando juntos. Las nuevas inteligencias artificiales, por muy potentes que sean, no reemplazan esa experiencia de reflexión compartida que da forma al pensamiento. Pueden ayudarnos a organizar datos, a simular conversaciones o a generar ideas, pero el acto de comprender sigue siendo profundamente humano.
La IA no contradice el pensamiento aristotélico: lo prolonga. En su filosofía, conocer no era acumular información, sino ordenar el saber para alcanzar la sabiduría. Hoy, los algoritmos procesan millones de datos por segundo, pero siguen necesitados de interpretación, de contexto y de sentido. Es ahí donde el ser humano mantiene su papel irremplazable. Podemos delegar cálculos, pero no el juicio moral ni la búsqueda del bien. Aristóteles decía que la educación debía orientar hacia la virtud, no solo hacia el conocimiento técnico. En tiempos de inteligencia artificial, esa idea se vuelve más actual que nunca.
La tecnología, sin la guía del pensamiento ético, puede perder de vista el propósito humano. Enseñar a las nuevas generaciones a convivir con la IA no es solo una cuestión de habilidades digitales, sino de formación integral. Implica desarrollar la capacidad de discernir, de pensar críticamente y de usar el conocimiento con responsabilidad. La escuela, como espacio de transmisión cultural, tiene la oportunidad de reconciliar lo clásico con lo nuevo: leer a Aristóteles con una Tablet en la mano, programar mientras se reflexiona sobre el sentido del saber.
La continuidad entre el pensamiento antiguo y la inteligencia artificial demuestra que la humanidad no ha dejado de hacerse las mismas preguntas, solo ha cambiado las herramientas con las que las explora. Lo que antes se escribía con pluma y pergamino, hoy se traduce en código y algoritmos, pero la motivación es idéntica: entender. El ser humano, desde su origen, busca conocer para mejorar su vida, para orientar su acción y para dar sentido a su existencia. En ese proceso, cada avance técnico puede verse como una nueva forma de filosofía aplicada.
Tal vez, en el fondo, Aristóteles habría admirado la inteligencia artificial no por su poder técnico, sino porque representa la persistencia del deseo de saber. Su mirada se habría detenido en el hecho de que el hombre sigue intentando comprenderse a sí mismo a través de sus creaciones. La IA es una manifestación de nuestra capacidad reflexiva, un espejo de nuestras preguntas más antiguas.
Por eso, pensar la educación del presente implica mirar hacia atrás. En la raíz de toda innovación se encuentra la herencia del pensamiento clásico, que enseñó a observar, razonar y buscar el bien. El desafío de nuestro tiempo no está en elegir entre filosofía o tecnología, sino en unirlas. Solo así podremos seguir avanzando sin perder el rumbo.
Del Liceo griego a los laboratorios digitales, del pergamino al algoritmo, del diálogo socrático al chat inteligente, el viaje continúa. Y aunque cambien los caminos, la meta es la misma: aprender. La inteligencia artificial no reemplaza al pensamiento humano, lo desafía y lo amplía. Lo que Aristóteles comenzó al preguntar por la esencia del saber, la humanidad lo sigue explorando en cada línea de código. Porque, en definitiva, el deseo de comprender sigue siendo la chispa que enciende toda inteligencia, sea humana o artificial.