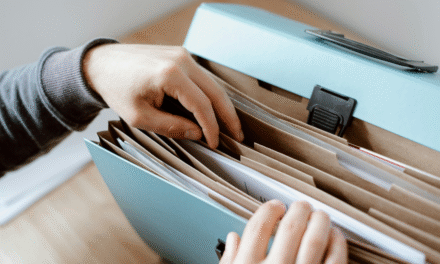Por: Maximiliano Catalisano
Planificar puede parecer, a simple vista, un ejercicio técnico. Una grilla, unos contenidos, tiempos estimados, objetivos, actividades. Pero detrás de cada decisión, de cada secuencia que se organiza, hay algo más. Hay sentimientos, expectativas, incertidumbres, deseos. Y también hay frustración, agotamiento, entusiasmo, miedo. La planificación escolar no se hace en el vacío. Se construye en un contexto atravesado por lo humano. Sin embargo, muchas veces se espera que ese trabajo sea neutro, desapegado, casi mecánico. Como si las emociones no formaran parte del aula. Como si planificar fuera un acto sin cuerpo. Este texto propone mirar esa escena de otro modo. Preguntarse qué lugar tienen las emociones en la planificación, por qué importa reconocerlas, y cómo pueden convertirse en aliadas y no en obstáculos.
Emociones que organizan y desorganizan
Las emociones no solo están presentes en el momento de enseñar, también aparecen desde el primer momento en que se empieza a planificar. Planificar con entusiasmo no es lo mismo que hacerlo desde la presión. Sentirse valorado influye en la creatividad. Estar agotado puede limitar la capacidad de proponer nuevas ideas. Las emociones organizan, condicionan, potencian o frenan. No son un agregado. Son parte del proceso mismo.
Hay docentes que sienten entusiasmo al comenzar una nueva secuencia. Otros que sienten frustración antes de empezar, porque intuyen que “no va a funcionar”. Algunos sienten miedo a que no se entienda. Otros sienten placer al pensar nuevas estrategias. También hay quienes planifican desde la urgencia, sin tiempo, con ansiedad. Ignorar todas estas emociones no las elimina. Solo las deja sin nombre y sin posibilidad de ser pensadas.
Planificar desde lo humano
Cuando se reconoce que el acto de planificar es también un acto emocional, algo cambia. Porque se empieza a entender que no se trata solo de pensar contenidos, sino de construir experiencias. Y esas experiencias van a estar atravesadas por lo que sentimos, por lo que percibimos, por lo que necesitamos. Eso no invalida la importancia de los marcos teóricos, ni la necesidad de respetar los diseños curriculares. Pero sí invita a darle lugar a otra dimensión: la que conecta con lo subjetivo, con lo que cada docente y cada grupo trae.
Planificar desde lo humano es permitirse preguntar cómo está uno, cómo están los estudiantes, qué se necesita en este momento. Es asumir que enseñar no es simplemente “bajar contenidos”, sino pensar propuestas con sentido. Y el sentido no se encuentra en los papeles, se construye en la relación con los otros.
Los climas emocionales del aula
Las emociones que se tienen al planificar no siempre son personales. Muchas veces están determinadas por el clima que se vive en la escuela, por el vínculo con el equipo directivo, por el grupo con el que se trabaja. Planificar para un grupo con el que hay buen vínculo no es lo mismo que hacerlo para uno con el que hay tensión o desinterés. Las emociones que circulan en el aula también condicionan lo que se piensa para ese espacio.
Por eso, incorporar la dimensión emocional en la planificación no significa solo pensar en lo que uno siente como docente, sino también leer las emociones que habitan en los grupos. Un grupo atravesado por la apatía, por ejemplo, puede necesitar propuestas más vinculadas a lo lúdico o a lo expresivo. Un grupo con mucho conflicto, quizás necesite trabajar con proyectos que incluyan escucha y diálogo. Y eso también es planificar con sentido.
Herramientas emocionales para planificar
Reconocer las emociones no implica dejarse arrastrar por ellas. Implica poder identificarlas, nombrarlas, y a partir de ahí tomar decisiones. Hay herramientas que pueden ayudar en ese proceso. Una es la autoevaluación emocional: antes de planificar, preguntarse cómo estoy, qué me pasa con este grupo, qué expectativas tengo, qué me entusiasma, qué me frena. Otra herramienta es la co-planificación con colegas: compartir emociones, validar lo que se siente, buscar estrategias conjuntas. También se puede recurrir a registros personales, a notas breves donde se deje constancia de cómo se vivió una clase, para luego tenerlo en cuenta al planificar la siguiente.
El trabajo docente se sostiene muchas veces en soledad. Pero abrir espacios para pensar las emociones, para ponerlas en juego sin juicio, puede ayudar a planificar de forma más coherente con lo que se necesita.
Emociones que dan sentido
No se trata de romantizar la práctica docente. Ni de suponer que todo debe estar atravesado por una emoción positiva. Se trata, más bien, de entender que las emociones no son un problema a controlar, sino una dimensión a integrar. Que enseñar sin registrar lo emocional deja afuera una parte importante de lo que sucede en la escuela. Que una planificación que escucha esas emociones, puede ser más flexible, más situada, más significativa.
Cuando se piensa en qué lugar tienen las emociones en la planificación escolar, se abre la posibilidad de hacer una práctica más consciente, más conectada con el presente, más real. Una práctica que no niega lo que se siente, sino que lo usa como brújula para construir propuestas con sentido. Porque al final del día, enseñar no es solo cumplir un programa. Es encontrarse con otros. Y en ese encuentro, las emociones también enseñan.