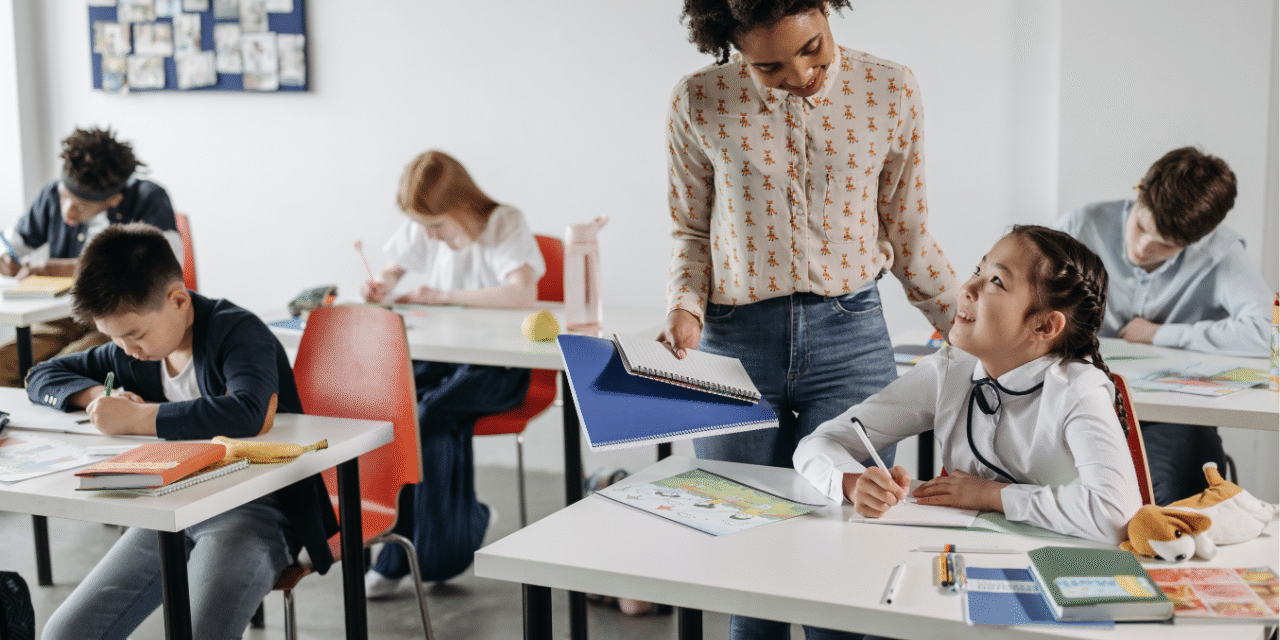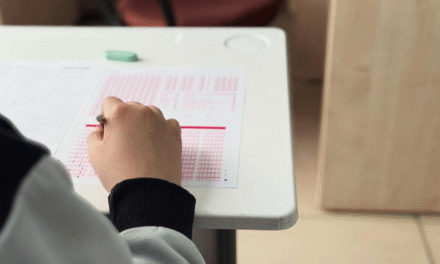Por: Maximiliano Catalisano
En muchas aulas y hogares todavía persiste la idea de que el silencio absoluto es la condición ideal para aprender. Se cree que sin ruidos ni estímulos externos los estudiantes pueden concentrarse más y rendir mejor. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. No todos los alumnos aprenden de la misma manera y, aunque para algunos el silencio sea imprescindible, para otros puede convertirse en un obstáculo. Comprender esta diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje es fundamental para que la tarea escolar tenga sentido y para que los espacios de estudio no sean sinónimo de tensión.
El silencio puede ser percibido como un aliado por quienes necesitan un entorno ordenado y sin distracciones. Para ellos, cualquier estímulo externo interfiere en su capacidad de procesar la información. Pero hay otros que, al enfrentarse con un silencio prolongado, se sienten incómodos, pierden motivación o incluso se bloquean. Estos estudiantes requieren cierto grado de estímulo, ya sea música, movimiento o interacción, para activar su concentración. Pensar que todos deben rendir igual en silencio es desconocer cómo funciona la mente y cómo varían las formas de aprender.
Distintos modos de procesar la información
El aprendizaje no es un proceso único, sino un entramado de percepciones, emociones y experiencias. Hay alumnos que aprenden de manera más visual, otros que necesitan escuchar para fijar conceptos, algunos que requieren repetir en voz alta lo que estudian y otros que necesitan moverse mientras repasan. El silencio absoluto puede favorecer a quienes se concentran en la lectura y escritura de forma interna, pero puede resultar contraproducente para los que necesitan apoyo auditivo o kinestésico.
En este sentido, no se trata de imponer un único modelo de estudio, sino de reconocer que los estudiantes procesan la información de manera distinta. Escuchar música suave, subrayar en voz alta, explicar a un compañero o incluso caminar mientras se repasa un contenido son estrategias que no encajan en la idea de “silencio” y, sin embargo, pueden resultar altamente productivas para muchos.
El rol de la motivación y las emociones
Otro aspecto clave es la motivación. El silencio total, aunque favorece la concentración en algunos casos, puede volverse tedioso y generar rechazo. Para muchos alumnos, especialmente los más pequeños, aprender requiere de estímulos variados que activen la curiosidad y el interés. Un entorno demasiado rígido puede apagar el deseo de aprender y transformar la tarea en una obligación pesada.
El factor emocional también es determinante. Estudiar en silencio puede transmitir calma a algunos, pero a otros les genera ansiedad o aburrimiento. Cada estudiante lleva consigo su historia personal, sus hábitos y su forma de sentirse cómodo en el proceso de aprendizaje. Reconocer estas diferencias no significa que todo valga, sino que conviene buscar un equilibrio entre disciplina y flexibilidad.
Cómo encontrar el punto justo en el aula y en casa
Tanto en la escuela como en el hogar, el desafío es construir un clima que favorezca el estudio sin imponer un silencio absoluto que termine siendo contraproducente. En el aula, los docentes pueden alternar momentos de concentración individual en silencio con instancias de trabajo grupal o dinámicas participativas que generen intercambio. En casa, los padres pueden observar cómo su hijo responde mejor: si prefiere leer en voz baja, escuchar música instrumental, explicar el contenido a alguien o escribir resúmenes.
El punto no está en eliminar el silencio, sino en entenderlo como una herramienta más dentro del proceso. Hay momentos en que resulta necesario para asimilar información, pero también hay instancias en que el movimiento, el sonido o la interacción potencian el aprendizaje. La clave es flexibilizar las expectativas y permitir que cada estudiante encuentre su propio modo de organizarse.
Romper con el mito del silencio como único camino
La educación del siglo XXI exige abandonar la idea de que hay una sola manera correcta de aprender. Pretender que todos los alumnos rindan mejor en silencio es desconocer la riqueza de la diversidad. Hay quienes, con música de fondo, logran enfocarse; otros necesitan explicarse a sí mismos lo que estudian, incluso hablando en voz alta; algunos requieren un entorno calmo y ordenado, pero no necesariamente en completo silencio.
El mito del silencio como condición universal para el estudio parte de una mirada homogénea que no se ajusta a la realidad. Cada cerebro funciona distinto y, por lo tanto, cada alumno debe encontrar la forma en que puede conectar mejor con el contenido. Obligar a todos a seguir la misma regla puede llevar a frustraciones y a la falsa creencia de que “no saben estudiar”, cuando en realidad lo que sucede es que no se les permite explorar otras formas de hacerlo.
Hacia una mirada más amplia del aprendizaje
Aceptar que no todos los alumnos aprenden mejor en silencio no significa renunciar al orden o permitir distracciones permanentes. Se trata de reconocer que el aprendizaje es diverso y que el silencio es solo una de las muchas condiciones posibles para favorecerlo. Lo importante es generar entornos donde los estudiantes puedan descubrir cómo se sienten más cómodos, cuáles son las estrategias que mejor les funcionan y cómo pueden autorregularse para avanzar en sus estudios.
El desafío es doble: por un lado, la escuela debe crear propuestas pedagógicas que incluyan diferentes formas de aprender; por otro, las familias deben acompañar con paciencia y observación, entendiendo que el camino de un hijo no necesariamente será idéntico al de otro. Cuando se logra esta mirada más abierta, el silencio deja de ser un dogma para convertirse en una opción más dentro de un abanico de posibilidades que apuntan a lo mismo: aprender con sentido.