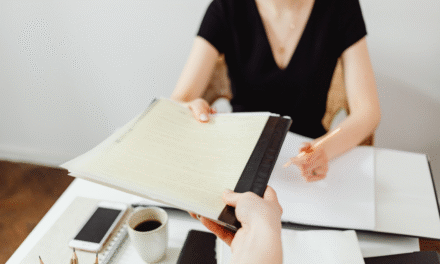Por: Maximiliano Catalisano
En cada jornada docente, capacitación o conversación institucional aparece el tema. Se habla de emociones, se proponen actividades para reconocerlas, se invita a “ponerle palabras” al malestar. La escuela parece haber entendido que no se puede enseñar sin tener en cuenta lo emocional. Pero algo no encaja. Porque a pesar de las propuestas, de los carteles con caritas felices o tristes, y de las rondas de conversación, siguen los conflictos, sigue el desinterés, sigue la tensión. Entonces, se instala una pregunta que incomoda, pero es necesaria: ¿por qué hablar de emociones no alcanza?
Nombrar una emoción no la transforma. Identificar que alguien está triste, enojado o ansioso puede ser un primer paso, pero no modifica automáticamente la experiencia escolar. Muchas veces, la escuela se queda en la superficie del trabajo emocional: actividades sueltas, murales temáticos, frases motivacionales. Sin embargo, los estudiantes siguen arrastrando angustias que no pueden procesar, enojos que no pueden expresar, desconexiones que no logran revertirse con una consigna amable. Hablar de emociones no es suficiente si no se generan condiciones para habitarlas, transitarlas y resignificarlas.
Además, se corre el riesgo de transformar el trabajo emocional en una tarea más dentro de un cronograma apretado. Se planifica la “hora para hablar de lo que sentimos” y se espera que, en ese espacio acotado, se resuelva lo que viene de días, semanas o incluso años. Pero las emociones no responden a una grilla. Aparecen en medio de una clase de matemática, en una fila para entrar al aula, en una discusión en el recreo. Si la escuela quiere realmente hacerse cargo de lo emocional, tiene que asumir que eso atraviesa toda la experiencia educativa, no solo un momento aislado.
Muchos docentes expresan su cansancio frente a esta demanda. Se les pide que enseñen, que planifiquen, que evalúen y, además, que contengan, escuchen, sostengan emocionalmente a sus estudiantes. Y aunque gran parte lo hacen con dedicación, lo emocional no puede ser una carga individual. Requiere una construcción colectiva, sostenida y acompañada. Si la única respuesta institucional ante el malestar es pedirle al docente que “esté más atento” o que “hable con los chicos”, el sistema está fallando.
Las emociones no se resuelven solo con palabras
Es cierto que poner en palabras lo que se siente puede aliviar. Pero también es cierto que no todos saben hacerlo, no todos se animan, no todos pueden. La escuela debe ofrecer múltiples formas de expresión emocional: a través del arte, del juego, del movimiento, de la escucha activa. Y, sobre todo, debe construir un ambiente donde lo emocional no sea corregido ni juzgado, sino acompañado con respeto y presencia real.
También hay que decirlo: muchas veces la escuela habla de emociones como si fueran individuales y no consecuencias de una realidad que también es social. Hay enojo porque hay injusticias. Hay ansiedad porque hay presiones. Hay tristeza porque hay duelos, pérdidas, ausencias. No alcanza con que un estudiante diga “estoy mal” si no hay lugar para pensar qué está generando ese malestar. Si no se vincula lo emocional con lo social, se corre el riesgo de responsabilizar al estudiante por lo que en realidad es una falla del sistema.
Trabajar las emociones no es una moda ni un adorno pedagógico. Es una necesidad. Pero no se trata de sumar recursos, talleres o carteleras. Se trata de crear una escuela donde el malestar no se esconda, donde el enojo tenga lugar sin castigo, donde la tristeza no sea vista como un problema que hay que resolver rápido. Una escuela que no ofrezca fórmulas vacías ni respuestas apresuradas, sino que habilite el tiempo y el espacio para que lo emocional se transite sin apuro.
Eso implica también formar a los adultos. Porque no se puede acompañar emocionalmente si uno mismo no ha sido acompañado. Porque no se puede escuchar el dolor de otros si no se tiene un espacio propio para nombrar el propio dolor. La formación docente debería incluir espacios para reflexionar sobre el mundo emocional, no desde la teoría solamente, sino desde la experiencia vivida. No alcanza con decir que las emociones son importantes. Hay que generar las condiciones reales para poder trabajarlas.
La escuela no necesita más discursos sobre la importancia de lo emocional. Necesita prácticas concretas, tiempos institucionales para cuidar, proyectos que no se olviden de lo humano, decisiones de conducción que reconozcan el desgaste. Necesita entender que hablar de emociones no puede ser una actividad aislada, sino una forma de habitar la escuela.
Porque cuando se habla de emociones, pero no se transforma el modo de habitar el aula, el mensaje se vuelve contradictorio. Porque cuando se pide contención,pero no se ofrecen herramientas, se termina generando más frustración. Porque cuando lo emocional se transforma en una frase bonita pegada en la pared, se pierde su sentido más profundo.
Hablar de emociones no alcanza si no se construye una escuela que habilite el malestar sin miedo, que acompañe sin juzgar, que abrace sin pedir explicaciones. Una escuela donde sentirse mal no sea motivo de castigo, donde emocionarse no sea signo de debilidad, donde estar en silencio también sea una forma de decir algo. Una escuela que no use las emociones como consigna, sino que las reconozca como parte fundamental del acto de enseñar y de aprender.