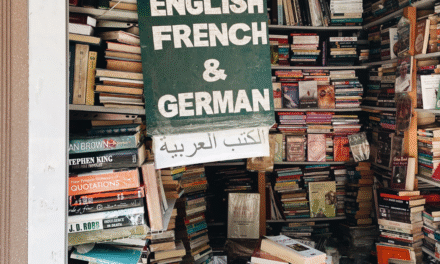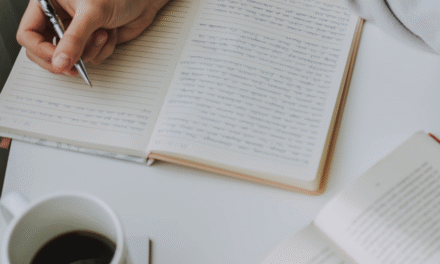Por: Maximiliano Catalisano
A primera vista, pareciera que las aulas actuales nada tienen que ver con las de hace un siglo: hay pantallas interactivas, conexión a internet, plataformas digitales y docentes que combinan la enseñanza presencial con entornos virtuales. Sin embargo, detrás de cada innovación tecnológica persisten formas, valores y estructuras que remiten al pasado. La escuela contemporánea, aunque cambie su aspecto, conserva en su esencia la huella de siglos de historia. Comprender cómo ese pasado sigue modelando el presente educativo no es un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a mirar con profundidad lo que aún sostenemos, muchas veces sin darnos cuenta.
La organización escolar que conocemos hoy tiene raíces en modelos del siglo XIX, cuando la educación pública comenzó a estructurarse de manera masiva. Las filas de pupitres, los horarios rígidos, la figura del docente frente al grupo, las materias separadas, las evaluaciones periódicas… todos esos elementos que damos por naturales nacieron en un contexto en el que la prioridad era formar ciudadanos disciplinados y trabajadores ordenados. Aunque las metas y los métodos actuales sean diferentes, buena parte de esa estructura aún se mantiene. Lo curioso es que muchos de esos rasgos, pensados para un mundo industrial, siguen presentes en pleno siglo XXI, incluso en entornos digitales.
Las aulas del presente son herederas de una larga tradición pedagógica. El valor de la palabra, la autoridad del maestro, la transmisión del conocimiento y el encuentro entre generaciones son ideas que vienen de muy atrás, incluso de la Grecia clásica, cuando enseñar era también formar el carácter y guiar el alma. Con el paso del tiempo, esas concepciones se mezclaron con otras corrientes: la disciplina del siglo XIX, la pedagogía activa del XX, y la educación emocional del XXI. Pero la raíz sigue siendo la misma: enseñar es acompañar un proceso humano de crecimiento. Lo que cambia son las herramientas, no la misión.
La historia también influye en los modos de pensar el conocimiento. Durante siglos, aprender fue sinónimo de memorizar. Luego se valoró la comprensión, y más tarde la capacidad de crear y resolver problemas. Pero incluso esas transformaciones nacen de debates antiguos, donde filósofos y pedagogos discutían qué debía aprender un ciudadano para ser libre. La pregunta sigue siendo la misma, aunque se reformule: ¿Qué vale la pena aprender? Cada respuesta nueva se construye sobre la anterior, lo que demuestra que el pasado no desaparece, sino que se transforma.
En las aulas de hoy todavía resuena el eco de los primeros maestros que enseñaban con tiza y pizarrón. La secuencia de enseñar, practicar y evaluar sigue siendo la base, aunque ahora se vista con recursos digitales o metodologías participativas. Las palabras “evaluar”, “corregir”, “aprender” y “enseñar” mantienen un sentido que proviene de tradiciones centenarias. Incluso los rituales escolares —el saludo al inicio de clase, el cierre del año, los boletines— tienen raíces históricas que siguen marcando la vida institucional. La escuela conserva, sin quererlo, una memoria colectiva.
No se trata de una resistencia al cambio, sino de una continuidad que da sentido. Si las escuelas cambiaran por completo cada vez que surge una novedad, perderían su identidad. El pasado actúa como una base que permite adaptarse sin desarraigarse. Por eso, cuando un docente entra a un aula con un grupo de estudiantes, repite gestos que otros hicieron antes que él: mirar a los ojos, formular preguntas, explicar con paciencia, escuchar. Son actos que sobreviven a cualquier transformación tecnológica.
La arquitectura misma de las aulas refleja esa herencia. Aunque los espacios sean más flexibles, con sillas móviles y mesas grupales, la disposición física sigue buscando equilibrio entre el orden y la comunicación. En muchas escuelas, el diseño arquitectónico aún responde a modelos de enseñanza que priorizan la atención colectiva sobre la individual. Esto muestra cómo el pasado, incluso en lo material, sigue presente.
Pero no todo lo heredado es un obstáculo. En realidad, muchos valores del pasado se vuelven más necesarios que nunca: el respeto, la escucha, el esfuerzo, la curiosidad, la disciplina del pensamiento. Frente a una cultura de la inmediatez y el consumo rápido de información, la escuela puede ofrecer el tiempo lento del aprendizaje profundo, aquel que siglos de tradición educativa han cultivado.
Las tecnologías actuales no eliminan el pasado; lo reconfiguran. Cada herramienta nueva —desde una tableta hasta un programa de inteligencia artificial— puede servir para continuar la misma misión que tuvieron los antiguos maestros: enseñar a pensar, a discernir, a buscar sentido. Lo que cambia es la forma, pero no el fondo. Así como el libro impreso convivió con la palabra oral, las pantallas conviven hoy con la tiza, y ambos mundos se necesitan.
Mirar hacia atrás no significa anclarse, sino reconocer de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Las aulas del presente no son un corte con la historia, sino su continuación. Cada gesto pedagógico encierra siglos de experiencias, intentos, fracasos y aprendizajes compartidos. Por eso, cuando hablamos de innovación, conviene recordar que lo verdaderamente nuevo nace del diálogo entre la tradición y el futuro. La escuela, en su mejor versión, es ese espacio donde el pasado y el presente se encuentran para imaginar lo que aún no existe.
En definitiva, el pasado sigue modelando las aulas del presente porque es imposible enseñar sin memoria. Lo que somos como educadores, como estudiantes y como instituciones, está tejido con hilos que vienen de lejos. Reconocer esa herencia no es un límite, sino una fuente de sentido. Nos recuerda que la educación es, ante todo, una conversación que comenzó hace siglos y que sigue viva cada vez que alguien enseña y alguien aprende.