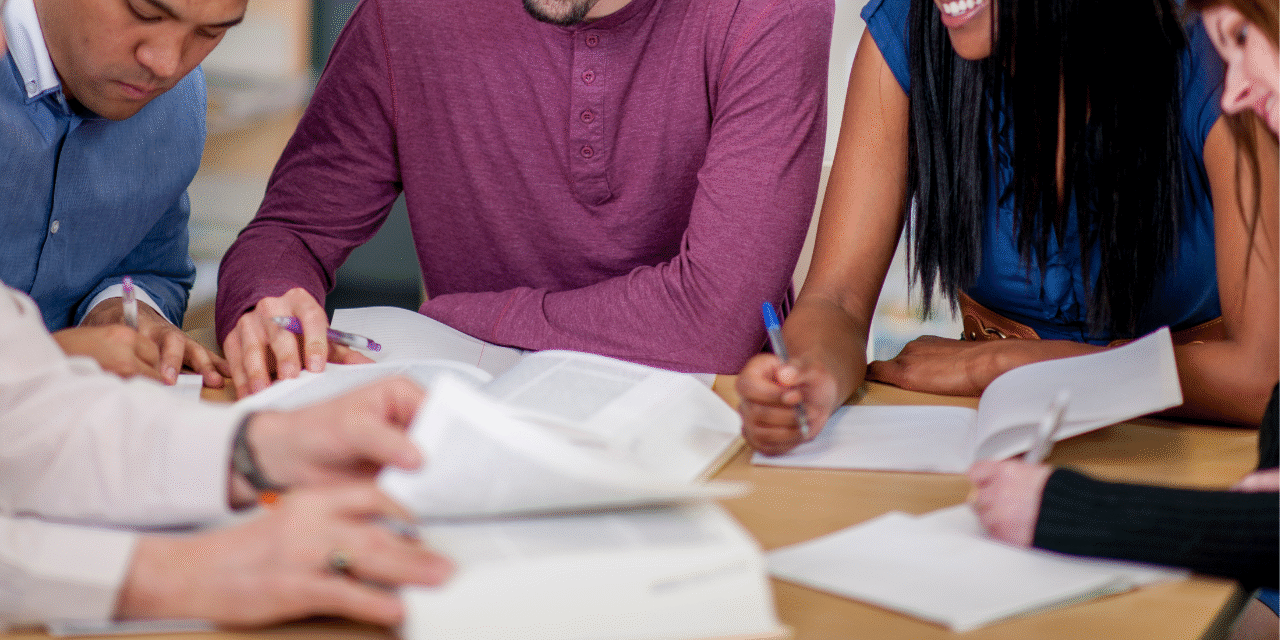Por: Maximiliano Catalisano
La escuela diseña proyectos, planifica salidas, organiza ferias, invita a actos, propone talleres y abre espacios de participación. Sin embargo, muchas veces, el eco que recibe del otro lado es el silencio. Familias que no responden, que no asisten, que no se involucran. Y aunque algunos docentes intentan una y otra vez tender puentes, la sensación es de lejanía. ¿Qué pasa cuando la escuela propone y las familias no aparecen? ¿Por qué se genera esta desconexión? ¿Cómo volver a encontrarse en un camino compartido?
Durante años se insistió en que las familias son parte fundamental del proceso educativo. Pero en la práctica, ese vínculo se ha vuelto más débil, más esporádico, más tenso. No se trata solo de la asistencia a reuniones o de firmar cuadernos. El problema es más profundo: la escuela propone proyectos que buscan abrir la experiencia escolar al entorno, y muchas veces lo que encuentra del otro lado es desinterés, desconocimiento o rechazo.
Hay familias que no pueden estar presentes, por cuestiones laborales, económicas o personales. Pero también hay otras que podrían participar, y no lo hacen. Algunas no comprenden la finalidad de los proyectos escolares, otras no se sienten convocadas. También existen las que se sienten juzgadas, fuera de lugar o en deuda permanente con una escuela que parece pedir más de lo que pueden dar. Esta tensión no siempre se habla, pero afecta el vínculo cotidiano.
La escuela muchas veces planifica sin consultar. Se arman propuestas que parten del entusiasmo institucional, pero sin conocer realmente los tiempos, las posibilidades y los intereses de las familias. Así, lo que debería ser una oportunidad para encontrarse, termina siendo una instancia de frustración. Las invitaciones no llegan, o no llegan bien. Las fechas no son pensadas con anticipación. Los lenguajes son demasiado técnicos o distantes. Y los proyectos, por valiosos que sean, no logran despertar la participación esperada.
Cuando las familias no responden, se activa un discurso que las coloca como “ausentes”. Pero pocas veces se revisa qué hace la escuela para que puedan estar presentes. No alcanza con invitar. Hay que crear condiciones para que la participación sea posible, significativa y respetuosa. Eso implica cambiar formas de comunicar, revisar expectativas, pensar formatos distintos y, sobre todo, dejar de suponer que la participación solo es válida si se da bajo los términos escolares.
Hay otra variable que complejiza esta relación: el desgaste. Muchas familias sienten que la escuela las llama solo para exigir. Para colaborar, para vender rifas, para asistir a actos, para acompañar tareas. Pero rara vez se sienten escuchadas o invitadas a compartir su mirada. La participación se vuelve una carga, no una construcción conjunta. Entonces, se alejan. No por desinterés, sino por cansancio o por falta de sentido.
La participación no se impone, se construye
Recuperar el vínculo con las familias implica cambiar la lógica. No se trata de convencerlas de asistir a cada propuesta, sino de volver a pensarlas como parte del proyecto escolar. Escuchar sus voces, comprender sus realidades, incorporar sus saberes. La participación puede tomar muchas formas. No todas implican estar físicamente en la escuela. También se participa opinando, proponiendo, acompañando desde otro lugar. Lo importante es que la escuela deje de pensar sola lo que debería construirse entre todos.
Los proyectos escolares no pueden sostenerse solo desde el deseo del equipo docente. Necesitan encontrar anclaje en la comunidad. Si no logran despertar interés, si no convocan genuinamente, si no dialogan con las preocupaciones reales de las familias, difícilmente generen participación. El desafío es salir de la lógica del evento escolar para construir procesos compartidos, donde todos sientan que tienen algo para aportar.
El problema de fondo no es solo la desconexión, sino la falta de diálogo. Muchas veces, la escuela habla un idioma y las familias, otro. No se trata de nivelar hacia abajo ni de renunciar a lo pedagógico, sino de encontrar formas de comunicarse que no excluyan, que no intimiden, que no generen culpa. Que permitan construir una relación horizontal, basada en la confianza, y no en el señalamiento constante.
También es necesario revisar las experiencias previas. Hay familias que tuvieron una escolaridad difícil, que recuerdan la escuela como un lugar de conflicto, de castigo, de incomodidad. Volver a entrar puede ser, para ellas, revivir situaciones que prefieren evitar. La escuela debe tener en cuenta esas memorias. Acompañar sin imponer. Proponer sin forzar. Dar tiempo. Y, sobre todo, no etiquetar. Porque cuando se rotula a las familias como “desinteresadas”, se deja de buscar formas reales de acercarse.
Hoy, más que nunca, la escuela necesita pensar nuevas maneras de vincularse con las familias. No desde la obligación, sino desde el encuentro. No desde la queja, sino desde la escucha. No desde el juicio, sino desde la posibilidad de tejer lazos más humanos, más duraderos, más genuinos. No se trata de hacer más actos ni de enviar más comunicados. Se trata de crear experiencias compartidas donde todos se sientan parte. Y eso, aunque demande tiempo, puede cambiar profundamente la vida escolar.