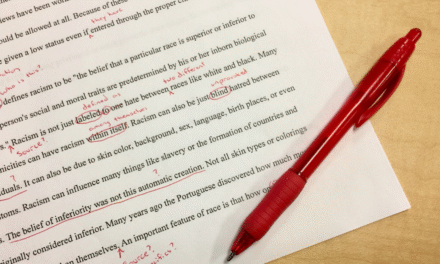Por: Maximiliano Catalisano
Cada vez son más los docentes que expresan su deseo de abandonar las aulas, no como una decisión repentina ni por falta de vocación, sino como resultado de un proceso silencioso y agotador que se acumula día tras día. Lo que antes era una elección de vida, cargada de entusiasmo, compromiso y sentido social, se va transformando en una tarea cuesta arriba, donde la burocracia, la sobrecarga emocional, la falta de reconocimiento y las condiciones laborales hacen que muchos piensen en dar un paso al costado. Este fenómeno, que no es nuevo, parece haberse intensificado en los últimos años. Pero, ¿qué está pasando en las escuelas para que tantos docentes estén buscando otra salida?
La pasión ya no alcanza para sostener la rutina
Muchos docentes comenzaron su carrera con una fuerte motivación por acompañar a otros en sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra que la pasión sola no alcanza para sostenerse. Las horas frente a grupos numerosos, los conflictos que se acumulan, los recursos que faltan, la presión por cumplir con demandas externas, el escaso tiempo para planificar con calma o para descansar, van desgastando cualquier entusiasmo inicial.
A eso se suma el hecho de que el trabajo docente no se termina cuando suena el timbre. Corregir tareas, preparar clases, asistir a reuniones, completar planillas, resolver situaciones individuales, comunicarse con las familias… todo eso sucede fuera del aula, muchas veces en horarios que nadie contempla. Lo invisible del trabajo termina ocupando más espacio que el propio acto de enseñar.
Una vocación atravesada por exigencias que no paran
Hoy se espera del docente que sea mucho más que un enseñante. Que acompañe emocionalmente, que intervenga ante conflictos familiares, que detecte señales de riesgo, que gestione la convivencia, que genere proyectos, que sea creativo, flexible, actualizado y empático. Todas esas expectativas conviven con salarios bajos, condiciones edilicias deficientes, falta de acompañamiento institucional y escaso margen para decidir sobre su propia práctica.
Ese combo es explosivo. Porque se pide mucho, pero se ofrece poco. Y aunque los docentes tienen herramientas, voluntad y compromiso, también tienen límites. Nadie puede sostener una tarea tan exigente si no encuentra respuestas en su entorno. Por eso, cada vez más docentes sienten que están dando todo, pero que no alcanza. Y entonces, se preguntan si seguir tiene sentido.
La relación con los estudiantes también se ha transformado
La pandemia dejó huellas en los vínculos escolares. Volver al aula implicó redescubrir cómo se enseña, cómo se escucha, cómo se acompaña a adolescentes que han cambiado en sus modos de relacionarse, que a veces traen dolor, desinterés o desconexión. Muchos docentes se encontraron con nuevos desafíos que no siempre saben cómo abordar. Porque no se trata solo de contenidos, sino de cómo generar lazos, cómo recuperar la palabra, cómo estar presentes sin invadir.
Esto genera frustración. El aula dejó de ser un espacio previsible. Lo que funcionaba antes, hoy ya no alcanza. Las estrategias necesitan revisión constante. Pero esa revisión no siempre es posible en soledad. Sin tiempo para formarse, para dialogar con colegas, para pensar en colectivo, el docente queda expuesto a una exigencia que lo agota.
La falta de reconocimiento también pesa
Uno de los factores más desmoralizantes es la desvalorización social del trabajo docente. Opiniones livianas, críticas sin fundamento, desconfianza constante y demandas contradictorias conviven con una escasa valoración concreta del rol. Muchos docentes sienten que su palabra no se escucha, que sus decisiones son cuestionadas, que su tarea se banaliza.
Esto no se resuelve solo con homenajes simbólicos ni con discursos de ocasión. Lo que los docentes necesitan es respeto cotidiano, mejores condiciones laborales, posibilidades reales de participar en las decisiones que los afectan y tiempo para ejercer su rol con calidad y humanidad. Sin eso, el desgaste avanza y la vocación se resiente.
Cuando el aula se convierte en un lugar hostil
En algunos contextos, el aula ya no es un espacio de enseñanza, sino de supervivencia. Las situaciones de violencia, la falta de límites, la soledad institucional y el temor a intervenir complejizan el trabajo cotidiano. No se trata de señalar culpables, sino de reconocer que muchos docentes enfrentan escenarios muy difíciles, sin las herramientas ni el respaldo necesarios.
En esos casos, la decisión de irse no es una huida, sino un intento de resguardo. Quienes dejan el aula muchas veces lo hacen con dolor, pero también con la certeza de que no pueden seguir así. No por falta de compromiso, sino por preservar su salud física y emocional. Porque para cuidar a otros, primero hay que poder cuidarse.
Pensar salidas no es rendirse
Hablar de docentes que quieren dejar el aula no implica descalificarlos. Al contrario, es una oportunidad para abrir una conversación necesaria. ¿Qué necesita un docente para querer quedarse? ¿Qué tendría que cambiar en las escuelas para que enseñar vuelva a ser una tarea deseada y no una carga?
Las salidas posibles no son individuales. Se trata de construir condiciones colectivas que permitan el deseo de enseñar. Escuelas habitables, tiempos reales de trabajo, reconocimiento concreto, formación permanente, acompañamiento sostenido. Todo eso es necesario si queremos que el aula vuelva a ser un lugar donde docentes y estudiantes quieran estar.