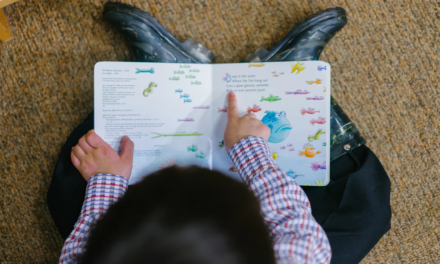Por: Maximiliano Catalisano
Ser alumno no siempre significó lo mismo. En distintas épocas y culturas, la figura del estudiante fue cambiando junto con la idea de conocimiento, autoridad y aprendizaje. Hubo un tiempo en que ser alumno era sinónimo de obedecer, repetir y memorizar. Hoy, en cambio, el alumno es visto como un sujeto activo, capaz de preguntar, crear y participar en la construcción de su propio aprendizaje. Esta transformación, lenta y compleja, revela cómo el paso del tiempo no solo modificó las aulas, sino también la forma en que entendemos el acto de aprender.
En las civilizaciones antiguas, la enseñanza estaba reservada a unos pocos. En Egipto o Mesopotamia, los alumnos eran aprendices de escribas o sacerdotes que dedicaban años a copiar textos sagrados. Aprender era un privilegio y una tarea casi artesanal. En Grecia, el discípulo se sentaba frente al maestro para escuchar y reflexionar: ser alumno implicaba seguir a un guía, absorber su sabiduría y participar en el diálogo. En Roma, el estudiante se preparaba para la vida pública, aprendiendo oratoria, filosofía y leyes. En todos los casos, el maestro era la autoridad indiscutible, y el alumno debía respetar su palabra.
Durante la Edad Media, la escuela se organizó alrededor de la religión. Los alumnos aprendían en monasterios o escuelas catedralicias donde el conocimiento tenía un carácter sagrado. Estudiar era un acto de obediencia, una forma de acercarse a la verdad divina. El maestro era una figura casi inalcanzable, y el alumno debía imitar, memorizar y repetir. El aprendizaje se basaba en la disciplina y la fe, no en la creatividad ni en la experimentación. Ser alumno era aceptar el saber del otro como una verdad incuestionable.
Con el Renacimiento y el Humanismo, comenzó a cambiar el sentido del aprendizaje. Se valoró el pensamiento propio, la razón y la observación. Apareció la idea de que el alumno podía ser protagonista, alguien con capacidad de descubrir por sí mismo. La educación dejó de ser solo transmisión y pasó a ser exploración. Los humanistas creían que el conocimiento debía despertar el deseo de comprender el mundo, no solo de recordarlo. Así, ser alumno empezó a implicar una actitud activa: escuchar, sí, pero también pensar, cuestionar y construir.
En el siglo XVII, figuras como Comenio introdujeron nuevas formas de enseñanza. Su propuesta fue revolucionaria: todos podían aprender, la educación debía adaptarse a la edad del alumno, y el maestro debía guiar con paciencia. Ser alumno ya no era simplemente recibir información, sino participar de un proceso pensado para su desarrollo. Por primera vez, se hablaba de una pedagogía centrada en quien aprende.
En los siglos XVIII y XIX, con las reformas educativas impulsadas por los Estados modernos, la figura del alumno cambió de nuevo. Se buscó formar ciudadanos y trabajadores para las nuevas sociedades industriales. Las escuelas públicas establecieron horarios, materias y evaluaciones. El alumno se convirtió en parte de un sistema organizado y uniforme. La obediencia y la disciplina volvieron a ocupar un lugar central: había que formar personas capaces de seguir reglas, cumplir tareas y adaptarse. Ser alumno era, en ese contexto, ser parte de una estructura que modelaba conductas.
Aun así, no todos aceptaron esa visión pasiva. Pedagogos como Rousseau, Pestalozzi y más tarde Dewey o Montessori defendieron que el alumno debía aprender haciendo, experimentando y reflexionando. La escuela debía acompañar su curiosidad natural, no sofocarla. La palabra “alumno”, que en su raíz latina alumnus significa “el que es alimentado”, tomó un nuevo sentido: no se trataba solo de nutrir con conocimientos, sino de permitir que cada uno creciera a su ritmo.
En el siglo XX, con los cambios sociales, tecnológicos y culturales, el papel del alumno siguió transformándose. La educación dejó de verse únicamente como preparación para un examen o una profesión. Aprender se convirtió en un proceso permanente, a lo largo de toda la vida. Las nuevas corrientes pedagógicas promovieron la autonomía, la participación y la colaboración. El alumno dejó de ser receptor para convertirse en creador. Las aulas se abrieron a la comunidad, a la tecnología y al mundo.
Hoy, en pleno siglo XXI, la palabra “alumno” ya no encierra una única idea. Hay quienes la sienten anticuada, porque evoca pasividad, y prefieren hablar de “estudiantes”, “participantes” o “aprendices”. Sin embargo, más allá del término, lo importante es el cambio de perspectiva. Ser alumno ya no es “ser enseñado”, sino “aprender a aprender”. Es asumir un rol activo frente al conocimiento, un compromiso con la búsqueda, la colaboración y la reflexión.
Las nuevas generaciones llegan a la escuela con otras habilidades, otras inquietudes y otra relación con la información. Saben que pueden acceder a millones de contenidos con un clic, pero también necesitan orientación para distinguir, conectar y comprender. En este contexto, el sentido de ser alumno vuelve a transformarse: ya no se trata de acumular datos, sino de aprender a pensar, a convivir y a crear valor en conjunto.
La pandemia de COVID-19 acentuó este cambio. El alumno dejó el aula física para aprender desde su casa, en pantallas compartidas, en videollamadas o plataformas digitales. Ser alumno significó adaptarse, sostener la motivación y aprender a ser autónomo. Se demostró que el aprendizaje no depende solo del espacio escolar, sino de la capacidad de conectar con otros y con el propio deseo de saber.
El tiempo transformó el sentido de ser alumno, pero también reveló algo constante: aprender es una necesidad humana. Desde el niño que copiaba jeroglíficos en una tablilla hasta el joven que programa robots o analiza datos, todos comparten el mismo impulso por entender el mundo. Las formas cambian, pero la esencia se mantiene. Hoy, más que nunca, ser alumno es una actitud ante la vida: la de quien no deja de preguntar, de buscar y de reinventarse.