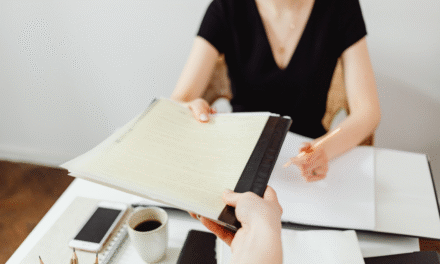Por: Maximiliano Catalisano
Hay ideas que atraviesan el tiempo y conservan su frescura como si hubieran sido pensadas ayer. Una de ellas es la de John Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense que a comienzos del siglo XX revolucionó la escuela al afirmar que “aprendemos haciendo”. En una época donde la enseñanza se centraba en la transmisión de conocimientos, Dewey propuso algo profundamente humano: que el verdadero aprendizaje surge de la experiencia, de la acción, del contacto con los problemas reales de la vida. Su pensamiento transformó la educación al recordarle al mundo que la escuela no puede ser un lugar separado de la realidad, sino un espacio donde los alumnos piensan, crean, investigan y se preparan para participar activamente en la sociedad.
Dewey no fue solo un teórico; fue un hombre que observó el aula con ojos de filósofo y corazón de maestro. Entendió que la educación no debía consistir en llenar cabezas vacías, sino en despertar la capacidad de pensar por sí mismos. Por eso, defendía una escuela donde los alumnos tuvieran voz, donde la curiosidad fuera el motor y el error una oportunidad para aprender. En su mirada, el conocimiento no se impone: se construye.
Una escuela viva y conectada con la realidad
El pensamiento de Dewey nació como una respuesta a la rigidez del modelo educativo tradicional, en el que los alumnos eran receptores pasivos de información. Él sostenía que la escuela debía parecerse más a la vida que a una fábrica. Si los niños aprenden mejor cuando están involucrados en situaciones reales, entonces la enseñanza debía basarse en proyectos, en experiencias compartidas, en la resolución de problemas auténticos.
Su escuela experimental, fundada en Chicago en 1896, fue un laboratorio de ideas donde se ponía en práctica el aprendizaje por la experiencia. Allí, los niños cocinaban, cultivaban, construían y escribían sobre lo que hacían. Cada actividad estaba ligada a un propósito y conectaba distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, preparar pan implicaba aprender matemáticas, química, historia y trabajo en grupo. Para Dewey, esa integración del saber con la acción era la clave para formar personas activas y reflexivas.
La escuela debía ser una comunidad, un espacio donde se aprende a convivir, a pensar y a decidir. En ese sentido, Dewey veía en la educación una forma de fortalecer la vida democrática. Enseñar a los niños a dialogar, a escuchar y a participar era tan importante como enseñar a leer o escribir. La escuela, decía, es la sociedad en miniatura donde se ensayan las prácticas del mundo adulto.
El valor de la experiencia en el aprendizaje
Dewey rechazaba la idea de que aprender fuera acumular datos o repetir lecciones. Para él, la experiencia es el punto de partida y el punto de llegada del conocimiento. Pero no cualquier experiencia educa: lo hace aquella que permite reflexionar, conectar, actuar y comprender. Por eso insistía en que la experiencia debía ser guiada por el pensamiento, orientada a descubrir relaciones y significados.
El maestro, en este marco, deja de ser una autoridad que dicta verdades y pasa a ser un acompañante que organiza las condiciones para que el aprendizaje suceda. Su tarea es crear ambientes donde los alumnos puedan experimentar, explorar y discutir. Esa relación dinámica entre acción y reflexión da sentido al aprendizaje por la experiencia.
En la visión de Dewey, la educación debía formar personas capaces de adaptarse a un mundo cambiante. Por eso promovía una enseñanza flexible, en la que la curiosidad fuera el motor principal. Cada experiencia de aprendizaje debía abrir nuevas preguntas, no cerrarlas. Así, el alumno aprende a pensar críticamente y a comprender que el conocimiento no es algo terminado, sino un proceso continuo.
De la experiencia al pensamiento y del pensamiento a la acción
Dewey veía en la escuela una oportunidad para unir mente y cuerpo, teoría y práctica. Creía que el aprendizaje debía conectar la reflexión con la acción: pensar para hacer y hacer para pensar. Esa reciprocidad convierte cada experiencia en conocimiento duradero.
Su enfoque influyó profundamente en la pedagogía contemporánea, en la enseñanza por proyectos, en el aprendizaje colaborativo y en las metodologías activas que hoy se aplican en muchas escuelas del mundo. Cuando se habla de “aprender haciendo”, se está, aunque a veces no se diga, citando a Dewey.
Su pensamiento también inspiró a movimientos educativos que buscan devolver al estudiante un papel protagónico. La idea de que el aula debe ser un espacio de experimentación, de preguntas y de diálogo sigue siendo una guía poderosa para quienes creen que enseñar no es imponer respuestas, sino acompañar la búsqueda.
Un legado que invita a repensar la escuela
Más de cien años después, la pedagogía de John Dewey conserva una vigencia sorprendente. En una época donde la tecnología cambia los modos de aprender, su mensaje suena más actual que nunca: la educación debe nacer de la experiencia y volver a ella transformada. La escuela no puede ser un lugar desconectado del mundo, sino un espacio donde los alumnos aprenden a pensar sobre lo que hacen y a actuar sobre lo que piensan.
El desafío contemporáneo es recuperar ese espíritu de aprendizaje vivo, donde el error no sea una falta sino una oportunidad, donde los contenidos cobren sentido en la práctica y donde la enseñanza esté al servicio de la comprensión, no de la memorización.
Volver a Dewey es recordar que la curiosidad es la forma más pura de inteligencia. Que los alumnos no aprenden porque se les diga qué pensar, sino porque se los invita a descubrir. Que la escuela tiene sentido cuando enseña a vivir, no solo a aprobar. Y que la experiencia, cuando se reflexiona y se comparte, se convierte en sabiduría.
El pensamiento de John Dewey no pertenece al pasado: sigue siendo una brújula para todo educador que cree que enseñar es acompañar a otros en el arte de pensar por sí mismos. Su legado es, en esencia, una invitación a mantener viva la llama del aprendizaje como acto humano, activo y profundamente transformador.