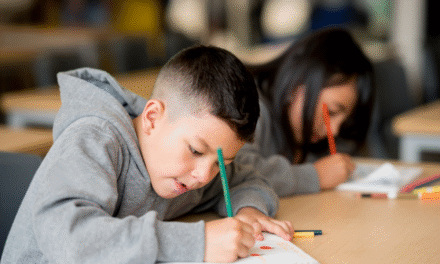Por: Maximiliano Catalisano
Durante siglos, los seres humanos aprendieron haciendo. Antes de que existieran pizarras, manuales o computadoras, la educación ocurría en el trabajo, en la tierra, en los talleres y en las cocinas. Se aprendía observando, probando, fallando y volviendo a intentar. Esa antigua manera de aprender —basada en la experiencia directa— está volviendo a ganar fuerza en las aulas del siglo XXI, no como una moda pedagógica, sino como un retorno a la esencia más natural del aprendizaje: descubrir el mundo a través de la acción.
El concepto de “aprender haciendo” no nació en una universidad moderna ni en un laboratorio educativo, sino en las comunidades antiguas, donde el conocimiento se transmitía a través de la práctica. En las aldeas africanas, los niños acompañaban a los adultos en las tareas del campo o en la fabricación de herramientas. En los pueblos originarios de América, los jóvenes participaban en la pesca, la caza o la artesanía, aprendiendo las habilidades que garantizaban la vida en comunidad. En la Grecia clásica, los aprendices seguían a los maestros artesanos, copiando sus gestos hasta dominarlos. Y en el Japón feudal, el aprendizaje de un oficio podía durar años, en un proceso donde la paciencia, la observación y la práctica eran más importantes que las palabras.
La sabiduría del hacer como camino del saber
Las civilizaciones antiguas entendían algo que la educación moderna a veces olvida: que la mente aprende mejor cuando las manos están involucradas. El aprendizaje práctico no solo desarrolla habilidades, sino que despierta la curiosidad y fortalece la comprensión. Hacer algo —construir, experimentar, cocinar, sembrar, reparar— implica pensar, sentir y actuar al mismo tiempo. Es una experiencia completa que deja huellas más profundas que cualquier explicación teórica.
Durante la Revolución Industrial, la educación formal se volvió más rígida. Se impusieron los horarios, los bancos alineados, las materias separadas y las evaluaciones estandarizadas. Aprender se transformó en escuchar, repetir y memorizar. Sin embargo, en ese proceso, el aprendizaje perdió algo de su vitalidad. Muchos estudiantes comenzaron a desconectarse de la escuela porque no encontraban sentido a lo que se enseñaba. La enseñanza se alejaba de la vida cotidiana.
A comienzos del siglo XX, pensadores como John Dewey, María Montessori y Célestin Freinet recuperaron la idea de que la educación debía volver a la experiencia. Dewey sostenía que “la educación no es preparación para la vida, sino la vida misma”. Montessori invitaba a los niños a tocar, construir y descubrir. Freinet transformó el aula en un espacio donde los alumnos producían sus propios periódicos, experimentaban y tomaban decisiones. Todos ellos, de manera distinta, redescubrieron el valor de aprender haciendo.
Cuando la práctica despierta el pensamiento
En la actualidad, los avances tecnológicos ofrecen nuevas formas de aplicar este principio. Los laboratorios escolares, los talleres de robótica, las huertas, los proyectos de arte o los espacios “maker” no son simples actividades complementarias: son escenarios donde los estudiantes aprenden a pensar mientras hacen. Construir un objeto, programar un robot o diseñar una maqueta implica mucho más que seguir instrucciones: exige imaginar, resolver, trabajar en equipo y reflexionar sobre los resultados.
El aprendizaje basado en proyectos, muy difundido hoy, tiene sus raíces en esta tradición. En lugar de dividir el conocimiento en materias, invita a los alumnos a resolver desafíos reales. Por ejemplo, construir un sistema de riego escolar no es solo una tarea técnica: también enseña matemática, ciencia, trabajo en grupo y compromiso con el entorno. Aprender haciendo convierte la curiosidad en motor, y la acción en herramienta de pensamiento.
El docente, en este contexto, deja de ser quien transmite información para transformarse en un acompañante del proceso. Su tarea consiste en orientar, inspirar y crear las condiciones para que el alumno explore. No se trata de abandonar la teoría, sino de darle sentido a través de la práctica. Cuando el estudiante experimenta, se equivoca y mejora, el conocimiento se vuelve propio. Y esa apropiación es lo que marca la diferencia entre memorizar y comprender.
La vuelta a lo concreto en tiempos digitales
Vivimos en una era donde casi todo sucede en pantallas. La tecnología ofrece ventajas, pero también distancia de la experiencia directa. Por eso, recuperar el valor del hacer se vuelve una necesidad. Cocinar, sembrar, armar, dibujar o reparar son formas de conocimiento que devuelven al cuerpo y a los sentidos su papel en el aprendizaje. En países como Finlandia, Japón o Dinamarca, los sistemas educativos incorporan talleres prácticos desde edades tempranas, combinando el estudio con el hacer. En muchas escuelas latinoamericanas también se está recuperando esta visión a través de proyectos comunitarios, huertas escolares y talleres interdisciplinarios.
El aprendizaje práctico no solo favorece el desarrollo intelectual, sino también el emocional y social. Los niños y jóvenes que participan activamente en tareas concretas aprenden a colaborar, a cuidar, a persistir. Descubren que el error no es un fracaso, sino parte del proceso. Ese cambio de mirada transforma la forma de enseñar y, sobre todo, la de aprender.
El futuro de la educación recupera lo mejor del pasado
El regreso del “aprender haciendo” no es una nostalgia romántica, sino una respuesta inteligente a los desafíos del presente. Frente a un mundo que cambia a gran velocidad, la capacidad de experimentar, crear y adaptarse se vuelve indispensable. Sin embargo, esas habilidades no se adquieren leyendo teorías, sino enfrentando problemas reales. Aprender haciendo enseña a pensar con las manos, a conectar la mente con la acción y a encontrar sentido en lo que se aprende.
La educación del futuro probablemente combinará lo mejor de ambos mundos: el saber teórico y la experiencia práctica. Los entornos virtuales permitirán explorar ideas, mientras los espacios físicos ofrecerán la oportunidad de materializarlas. Lo importante será mantener viva la esencia de la enseñanza más antigua del ser humano: la de aprender a través del hacer, porque es en la acción donde el conocimiento se convierte en experiencia y la experiencia se transforma en sabiduría.