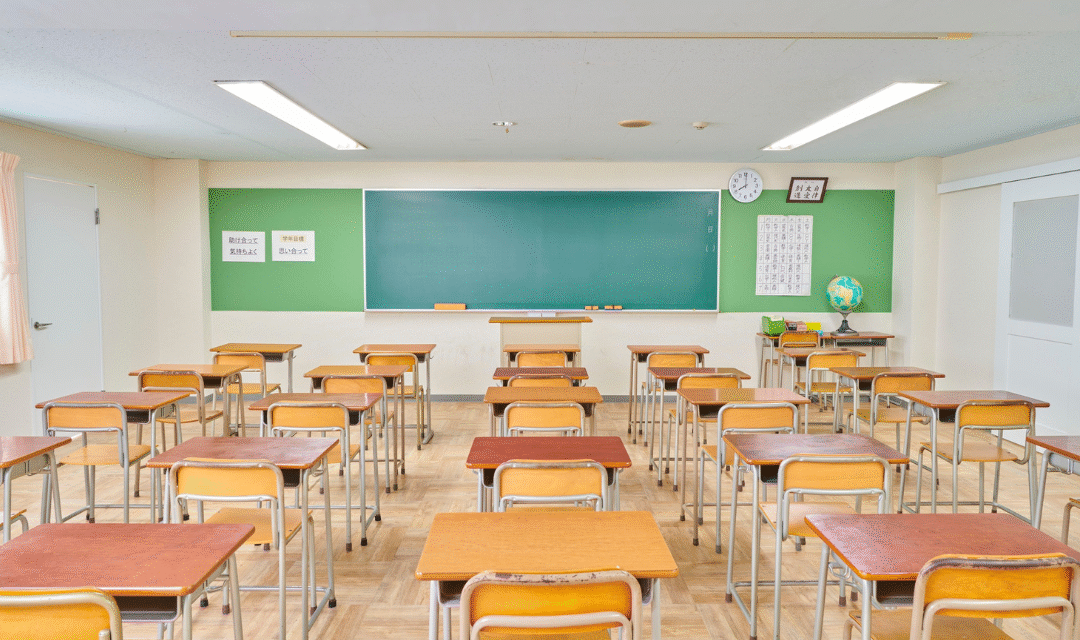Por: Maximiliano Catalisano
Cuando pensamos en educación, solemos imaginar aulas con pupitres, maestros frente a pizarras y alumnos tomando notas. Pero mucho antes de que existieran los sistemas escolares que conocemos, Roma ya había sentado las bases de lo que hoy consideramos enseñanza estructurada. La educación romana, lejos de ser un simple conjunto de normas y castigos, fue una experiencia de formación integral. En ella se conjugaban el deber cívico, el respeto a la palabra, la disciplina intelectual y la preparación para la vida pública. Comprender cómo se educaban los jóvenes romanos permite mirar con otros ojos el presente educativo y descubrir cuántas de nuestras prácticas diarias, desde la organización escolar hasta el modo de enseñar a pensar, tienen un eco milenario en la antigua Roma.
En los primeros tiempos de la República, la educación romana se desarrollaba principalmente en el seno familiar. El pater familias era el responsable de instruir a los hijos, no solo en la lectura y la escritura, sino también en los valores que definían a un buen ciudadano: la responsabilidad, la moderación, la honestidad y la devoción hacia la patria. Este aprendizaje inicial no se centraba en los libros, sino en el ejemplo cotidiano. El niño aprendía observando cómo su padre actuaba en el foro, cómo respetaba las leyes y cómo trataba a los demás. En esas primeras lecciones domésticas se gestaba una concepción de la educación que iba mucho más allá de la instrucción académica: formar era moldear el carácter.
Con el paso del tiempo y el contacto con la cultura griega, Roma comprendió que la educación debía trascender el hogar. Surgieron entonces las primeras escuelas públicas, frecuentadas por los hijos de ciudadanos libres. Allí los niños aprendían a leer, escribir y calcular, muchas veces repitiendo en voz alta los textos que el maestro dictaba. Este método, basado en la memoria y la repetición, podría parecer rígido a los ojos actuales, pero en realidad fue el primer intento de organizar la enseñanza de forma sistemática. La figura del maestro, el ludi magister, se convirtió en el modelo del educador que guía, corrige y exige, consciente de que la palabra tiene poder formativo.
En las escuelas más avanzadas, los adolescentes asistían a clases con el grammaticus, quien enseñaba literatura, gramática y poesía. Allí, los textos de Homero, Virgilio o Plauto servían como excusas para aprender sobre moral, política y comportamiento. El análisis de las palabras y los versos era una forma de desarrollar el pensamiento crítico. Los jóvenes aprendían a expresarse con precisión, a argumentar y a comprender la importancia del lenguaje como herramienta de persuasión y reflexión. De hecho, la elocuencia se consideraba una virtud fundamental para todo ciudadano romano.
Más tarde, quienes aspiraban a una carrera pública o jurídica asistían a las escuelas de retórica. Estas instituciones eran verdaderos espacios de formación avanzada, donde los estudiantes practicaban la oratoria mediante debates, discursos y simulaciones de juicios. Aprendían a convencer, a defender una causa y a expresarse con elegancia. La educación ya no era solo un derecho, sino una preparación para el servicio social. El orador ideal no era quien hablaba bonito, sino quien lograba unir la sabiduría con la acción, el conocimiento con la responsabilidad. En ese sentido, Roma entendió que el verdadero aprendizaje consistía en unir el saber con el hacer.
Si observamos con atención, gran parte de la estructura educativa actual refleja esa herencia romana. La existencia de niveles educativos (primario, secundario, superior), la figura del maestro especializado, los programas de estudio organizados por materias e incluso los exámenes orales son herencias directas del sistema romano. La escuela moderna, aunque transformada por los siglos, sigue bebiendo de esa fuente que puso al lenguaje, la disciplina y la reflexión moral en el centro del proceso formativo.
Otro aspecto profundamente influyente fue la concepción del maestro. En Roma, enseñar no era un oficio menor. Aunque muchos maestros no gozaban de grandes privilegios, el respeto hacia su función estaba arraigado. Se valoraba su capacidad para formar ciudadanos preparados para la vida pública. En cierto modo, el maestro romano fue el primer modelo del educador comprometido con el desarrollo intelectual y moral de sus alumnos. Su autoridad se basaba en el conocimiento y en la experiencia, y no simplemente en el castigo o en la imposición.
El legado romano también dejó una enseñanza sobre la convivencia escolar. Las escuelas eran espacios de diversidad social, donde se reunían jóvenes de distintas procedencias. A través del aprendizaje compartido, los estudiantes comprendían que la sociedad se construye sobre la cooperación, el respeto y el diálogo. Estas nociones, tan presentes en la educación contemporánea, ya tenían raíces profundas en la antigua Roma, donde la vida cívica y el compromiso con la comunidad eran valores inseparables de la formación intelectual.
Hoy, cuando la educación enfrenta nuevos desafíos —tecnológicos, culturales y humanos—, mirar hacia Roma nos invita a repensar qué significa realmente enseñar. Más allá de los métodos o los recursos, el sentido último de la educación sigue siendo el mismo: formar personas que sepan pensar, actuar y convivir. Roma nos enseñó que la palabra es el medio más poderoso para transformar mentes y que el conocimiento cobra sentido cuando se aplica al bien común.
Comprender este legado no es un simple ejercicio histórico. Es reconocer que la escuela, como institución, se construye sobre siglos de reflexión y práctica. Cada aula moderna, cada debate estudiantil, cada maestro que busca despertar la curiosidad de sus alumnos, continúa una tradición que comenzó en los foros romanos, bajo la mirada de maestros que, sin saberlo, fundaron el modelo educativo del futuro.
La enseñanza romana no solo nos dejó una estructura, sino también una idea: que educar es preparar para la vida. Y esa idea, transmitida de generación en generación, sigue siendo el corazón de toda buena escuela.