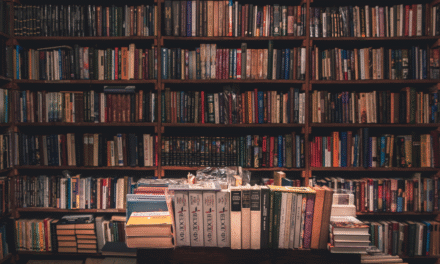Por: Maximiliano Catalisano
En una Europa que despertaba del largo sueño medieval, donde los monasterios habían sido guardianes del saber durante siglos, comenzaron a surgir instituciones que transformarían para siempre la forma de aprender: las universidades. Nacieron entre los siglos XII y XIII, en un tiempo de cambios políticos, religiosos y culturales, y con una idea poderosa que aún hoy conserva vigencia: el conocimiento debía ser compartido, debatido y puesto al servicio de la humanidad. Entender cómo fueron las primeras universidades es adentrarse en los cimientos mismos de la educación moderna y redescubrir la pasión por aprender que dio origen a una de las instituciones más duraderas de la historia.
Las primeras universidades europeas no se parecían en nada a las actuales. Eran, ante todo, comunidades de maestros y estudiantes, agrupados en torno al deseo de comprender el mundo. Bolonia, París, Oxford y Salamanca fueron algunos de los epicentros donde el pensamiento comenzó a florecer. En ellas no existían edificios monumentales ni jerarquías rígidas como las que luego caracterizarían a la academia moderna. Las clases se dictaban en salones, iglesias o incluso tabernas, y el aprendizaje se basaba en el diálogo, la escucha y la confrontación de ideas. La universidad no era un lugar, sino una forma de vida intelectual.
El modelo surgió de la fusión entre la tradición monástica y el espíritu urbano. Los monasterios habían preservado los textos antiguos, copiado manuscritos y mantenido viva la llama del saber. Pero fue en las ciudades donde ese conocimiento encontró un espacio de expansión. Los jóvenes que acudían a estudiar eran, en muchos casos, peregrinos del saber que se desplazaban por Europa en busca de maestros reconocidos. Así se formó un sistema de movilidad académica que anticipó, siglos antes, el intercambio cultural que hoy celebramos entre universidades del mundo.
En París, la universidad giraba en torno al estudio de la teología y las artes liberales. Allí se enseñaban las materias del Trívium (gramática, retórica y lógica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). Estos saberes formaban la base del pensamiento racional y servían como preparación para los estudios superiores. En Bolonia, en cambio, el foco estaba en el derecho, y los estudiantes participaban activamente en la organización institucional, eligiendo a sus rectores y defendiendo sus derechos frente a las autoridades eclesiásticas. Oxford, por su parte, se caracterizaba por su espíritu de discusión abierta y su método de debate, que aún hoy se conserva en sus tradiciones académicas.
La enseñanza se realizaba mediante la lectura y la glosa, una técnica en la que el maestro explicaba los textos palabra por palabra, interpretándolos y comentándolos. Este método, aunque lento, enseñaba a pensar con profundidad, a analizar y a razonar. Los estudiantes aprendían no solo contenidos, sino también una forma de relacionarse con el conocimiento: con respeto, con paciencia y con un profundo sentido de búsqueda. El saber no se consideraba propiedad de nadie, sino patrimonio común.
El ideal universitario medieval partía de una convicción: el conocimiento debía conducir al bien común. La verdad no se buscaba por vanidad, sino como medio para comprender el mundo y, a través de esa comprensión, servir a los demás. En ese sentido, la universidad fue mucho más que un espacio académico; fue un proyecto ético y social. Cada maestro y cada alumno participaban de una comunidad que aspiraba a la verdad, sabiendo que esa búsqueda requería humildad, esfuerzo y cooperación.
La estructura de las universidades medievales también revela una visión avanzada del aprendizaje colectivo. Existían facultades, estatutos y grados académicos, pero el eje estaba en la relación entre maestro y discípulo. Esa relación se basaba en el respeto mutuo, la curiosidad y el intercambio constante. El estudiante no era un receptor pasivo, sino un interlocutor que debatía, preguntaba y ponía a prueba las ideas del maestro. Este diálogo fue el corazón del pensamiento universitario y el motor del desarrollo intelectual de Occidente.
Con el paso del tiempo, las universidades se convirtieron en guardianas del conocimiento y en impulsoras de la investigación científica. Pero su esencia inicial, aquella que unía la razón con el espíritu, la palabra con la reflexión, sigue siendo una lección para las escuelas y universidades de hoy. En una época dominada por la inmediatez y la información superficial, recordar el origen de la universidad nos invita a recuperar el valor del pensamiento lento, del estudio profundo y del intercambio humano.
La visión del conocimiento en las primeras universidades estaba marcada por la idea de totalidad. No existía una separación entre ciencia, arte, religión o filosofía. Todo formaba parte de una misma búsqueda de sentido. El mundo era visto como una unidad que debía ser comprendida en su conjunto. Esa mirada integral se ha ido fragmentando con el tiempo, pero sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una educación que forme mentes críticas y corazones curiosos.
Las universidades nacieron como espacios de libertad intelectual, y esa herencia aún late en sus claustros. Su historia nos recuerda que aprender no es acumular datos, sino descubrir significados; que enseñar no es imponer verdades, sino despertar preguntas; y que el conocimiento, cuando se comparte, tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino también a la sociedad entera.