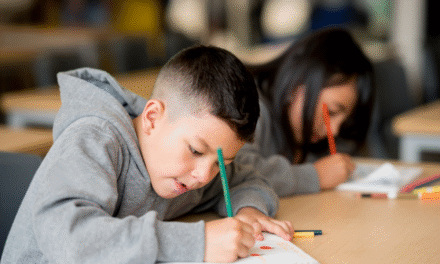Por: Maximiliano Catalisano
Durante mucho tiempo, la escuela fue un espacio donde las decisiones se tomaban de arriba hacia abajo. Directivos, docentes y familias definían el rumbo, mientras los estudiantes ocupaban el rol de receptores de esas decisiones. Sin embargo, en los últimos años algo empezó a cambiar: las escuelas comenzaron a reconocer que escuchar la voz de los alumnos no solo mejora la convivencia, sino que también enriquece la enseñanza, fortalece el sentido de pertenencia y transforma la cultura institucional. Cuando los estudiantes son parte activa de las decisiones que afectan su vida escolar, el aprendizaje se vuelve más auténtico y la escuela, más significativa.
Dar lugar a la voz estudiantil no se trata de delegar responsabilidades adultas ni de convertir la escuela en una asamblea permanente, sino de reconocer que los alumnos tienen ideas valiosas sobre su propio proceso educativo. Nadie conoce mejor la experiencia escolar que quienes la viven cada día. Sus opiniones sobre cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se organizan los espacios o qué proyectos interesan más son una fuente de información indispensable para mejorar. Escuchar no es solo un acto simbólico: implica abrir canales de participación reales donde los estudiantes puedan expresar sus pensamientos y ser tenidos en cuenta.
El desafío está en crear estructuras que lo permitan. Los consejos de alumnos, las asambleas escolares, los buzones de sugerencias o los proyectos de convivencia son algunas de las formas en las que las instituciones pueden fomentar esa participación. Pero más allá del formato, lo esencial es la actitud: una escuela que escucha a sus estudiantes demuestra que confía en ellos, que respeta su mirada y que entiende que el aprendizaje se construye en diálogo. Cuando los alumnos sienten que su voz importa, se comprometen más con la comunidad escolar y desarrollan habilidades fundamentales para la vida democrática, como argumentar, escuchar y acordar.
La participación estudiantil tiene además un enorme valor pedagógico. Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones permite que comprendan de manera práctica nociones de ciudadanía, derechos, responsabilidades y convivencia. Aprenden a reconocer el impacto de sus acciones, a analizar situaciones con mirada crítica y a trabajar colectivamente por un bien común. En ese proceso, la escuela deja de ser un espacio de imposición para convertirse en un espacio de construcción. Y ese cambio no solo mejora la convivencia, sino también el clima de aula y el aprendizaje.
Existen experiencias inspiradoras en muchas escuelas donde la voz estudiantil transformó la vida institucional. En algunos casos, los alumnos participaron en la elaboración de los acuerdos de convivencia, lo que disminuyó los conflictos y aumentó la empatía entre pares. En otros, impulsaron proyectos ambientales, culturales o de solidaridad que lograron movilizar a toda la comunidad educativa. Estas iniciativas muestran que, cuando se les da la oportunidad, los estudiantes no solo opinan: también crean, organizan y se comprometen con lo colectivo.
Para que la participación sea genuina, los adultos deben aprender a escuchar sin juzgar ni subestimar. A veces, las propuestas de los estudiantes pueden parecer ingenuas o difíciles de implementar, pero detrás de ellas suele haber una mirada fresca y sincera que revela preocupaciones reales. Los docentes y directivos que se animan a abrir ese espacio descubren que los jóvenes tienen una gran capacidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones. Escuchar su voz no implica ceder la autoridad pedagógica, sino compartir la responsabilidad de construir una escuela mejor.
El reconocimiento de la voz estudiantil también contribuye a fortalecer la autoestima y la autonomía. Cuando los alumnos ven que sus ideas se materializan en acciones o cambios concretos, entienden que su participación tiene valor. Esa experiencia los prepara para intervenir en otros ámbitos sociales con confianza y compromiso. La escuela, al brindar ese espacio, forma ciudadanos que no solo obedecen normas, sino que también las comprenden y pueden contribuir a mejorarlas.
En muchos países, los sistemas educativos están promoviendo políticas que alientan la participación de los estudiantes en órganos de decisión, en proyectos escolares y en instancias de evaluación institucional. Pero más allá de las normas, lo que marca la diferencia es la cultura interna de cada escuela. Una institución democrática no se define solo por los mecanismos formales, sino por la disposición cotidiana al diálogo, al respeto mutuo y a la construcción colectiva.
Es cierto que abrir la participación puede generar tensiones. Escuchar distintas voces implica aceptar la diversidad de opiniones y aprender a negociar. Sin embargo, ese es justamente uno de los aprendizajes más valiosos: que el consenso no significa uniformidad, y que las diferencias pueden ser fuente de crecimiento si se abordan con respeto. En ese sentido, la escuela se convierte en un laboratorio de ciudadanía, donde los estudiantes aprenden a ejercer sus derechos, pero también a asumir responsabilidades y convivir con los demás.
El futuro de la educación necesita escuelas donde las decisiones no sean asunto exclusivo de los adultos. Escuchar la voz de los estudiantes no solo los empodera, sino que también renueva la energía y el sentido de la escuela. Cada vez que un docente pregunta “¿Qué piensan ustedes?”, abre la puerta a un aprendizaje más profundo y a una convivencia más auténtica. En una época donde los jóvenes buscan ser escuchados, la escuela puede ser el mejor lugar para demostrarles que su palabra transforma, que su mirada importa y que su participación puede cambiar el rumbo de la educación.