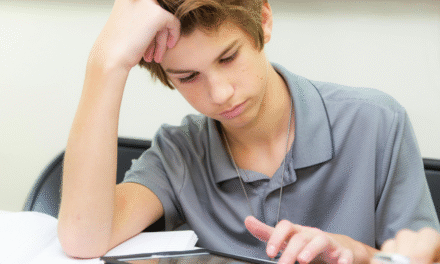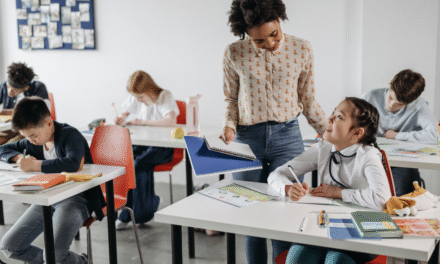Por: Maximiliano Catalisano
Durante siglos, el maestro fue el centro de la escena educativa. Era la voz que todos escuchaban, la fuente de saber, el ejemplo de disciplina y conocimiento. Su palabra era ley en el aula, y su misión consistía en transmitir lo aprendido de generación en generación. Sin embargo, en algún momento del camino, ese modelo comenzó a transformarse. La figura del maestro tradicional empezó a dar paso a una nueva forma de enseñar: la del facilitador, un guía que acompaña más que impone, que escucha más que dicta. Este cambio, que parece reciente, tiene raíces profundas y representa uno de los movimientos más interesantes en la historia de la educación.
En la escuela antigua, el maestro era sinónimo de autoridad. Su función principal era enseñar contenidos, moldear el carácter y mantener el orden. Desde las academias de Platón hasta las aulas del siglo XIX, la enseñanza se concebía como un proceso vertical, donde el conocimiento bajaba desde el sabio hacia el aprendiz. Esa visión funcionaba en un mundo donde el acceso a la información era limitado y donde el maestro encarnaba la sabiduría que los alumnos no podían encontrar en otro lugar. El respeto y la obediencia eran valores fundamentales, y aprender era un acto de disciplina más que de descubrimiento.
Una educación centrada en la palabra del maestro
Durante gran parte de la historia, enseñar era hablar. El maestro explicaba, los alumnos escuchaban y memorizaban. El libro y la tiza eran sus herramientas, y la repetición, su método. Esta forma de enseñanza tenía un valor incuestionable: transmitía saberes sólidos, ordenados y coherentes. Pero también dejaba poco espacio para la creatividad, la duda o la participación. Los estudiantes eran receptores, no constructores de conocimiento.
Con la llegada del siglo XX, las transformaciones sociales, científicas y tecnológicas comenzaron a desafiar este modelo. Los pedagogos de la llamada “escuela nueva”, como María Montessori, John Dewey o Célestin Freinet, propusieron un giro radical: el centro del aprendizaje debía ser el alumno. Enseñar ya no consistía en repetir información, sino en acompañar procesos, despertar la curiosidad y conectar la teoría con la experiencia. El maestro dejó de ser un orador para convertirse en un mediador.
El nacimiento del facilitador
El término “facilitador” comenzó a utilizarse para describir a aquel educador que no dicta, sino que provoca. Su tarea no es llenar cabezas, sino abrir caminos para que cada estudiante construya su propio aprendizaje. Esta nueva figura surge de una profunda convicción: todos pueden aprender, pero cada uno lo hace de manera distinta. Por eso, el rol del facilitador implica observar, escuchar y diseñar experiencias que estimulen la comprensión.
El facilitador no se centra en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Sabe que su éxito no depende de cuánto hable, sino de cuánto descubren sus alumnos. En su aula, las preguntas valen tanto como las respuestas, y los errores son parte del proceso. Utiliza recursos variados —tecnológicos, artísticos, lúdicos o experimentales— para conectar con distintas formas de pensar. Mientras el maestro tradicional buscaba uniformidad, el facilitador valora la diversidad.
De la transmisión al acompañamiento
El cambio de paradigma no significa que el maestro haya desaparecido. Más bien, ha evolucionado. La autoridad ya no proviene del poder, sino de la coherencia y la confianza. El respeto no se impone, se construye. Enseñar se volvió una tarea más compleja, porque implica gestionar emociones, fomentar la colaboración y adaptarse a contextos cambiantes. La tecnología, lejos de reemplazar al docente, lo obliga a reinventarse: ahora comparte protagonismo con las pantallas, las plataformas digitales y las fuentes de información en línea.
El facilitador no se siente amenazado por el acceso libre al conocimiento. Al contrario, lo aprovecha. Sabe que su valor está en ayudar a los estudiantes a pensar críticamente, a distinguir lo valioso de lo superficial, a conectar datos con sentido. En este nuevo escenario, su rol se asemeja más al de un guía de viaje que al de un expositor. Prepara el camino, pero deja que los demás lo recorran.
Enseñar con propósito en tiempos cambiantes
Hoy, las escuelas enfrentan el desafío de formar personas capaces de adaptarse a un mundo incierto. En este contexto, el facilitador es quien puede dar sentido a la avalancha de información. Enseñar ya no es transmitir respuestas, sino enseñar a formular preguntas. Los alumnos aprenden mejor cuando sienten que participan, que sus ideas cuentan, que lo que estudian tiene relación con su vida. El facilitador, con paciencia y sensibilidad, crea esos puentes entre la teoría y la realidad.
A diferencia del maestro tradicional, el facilitador no teme al cambio. Lo abraza. Sabe que cada grupo, cada año y cada contexto requieren estrategias distintas. No enseña desde la autoridad del saber absoluto, sino desde la humildad del que sigue aprendiendo junto a los demás. Su mayor herramienta no es la voz, sino la escucha.
La educación actual no puede avanzar sin maestros que sepan transformarse en facilitadores. No se trata de perder la esencia de enseñar, sino de adaptarla a nuevas formas de aprender. El conocimiento sigue siendo importante, pero ahora debe ir acompañado de empatía, pensamiento crítico y colaboración.
El paso del maestro al facilitador es una historia de evolución humana, de reconocimiento del otro, de apertura a nuevas formas de entender el aprendizaje. No es un cambio de nombre, sino de mirada. Es el resultado de siglos de reflexión sobre lo que significa enseñar y aprender. Y quizás sea la clave para construir una escuela donde cada estudiante no solo reciba saberes, sino también descubra su propio modo de transformar el mundo.