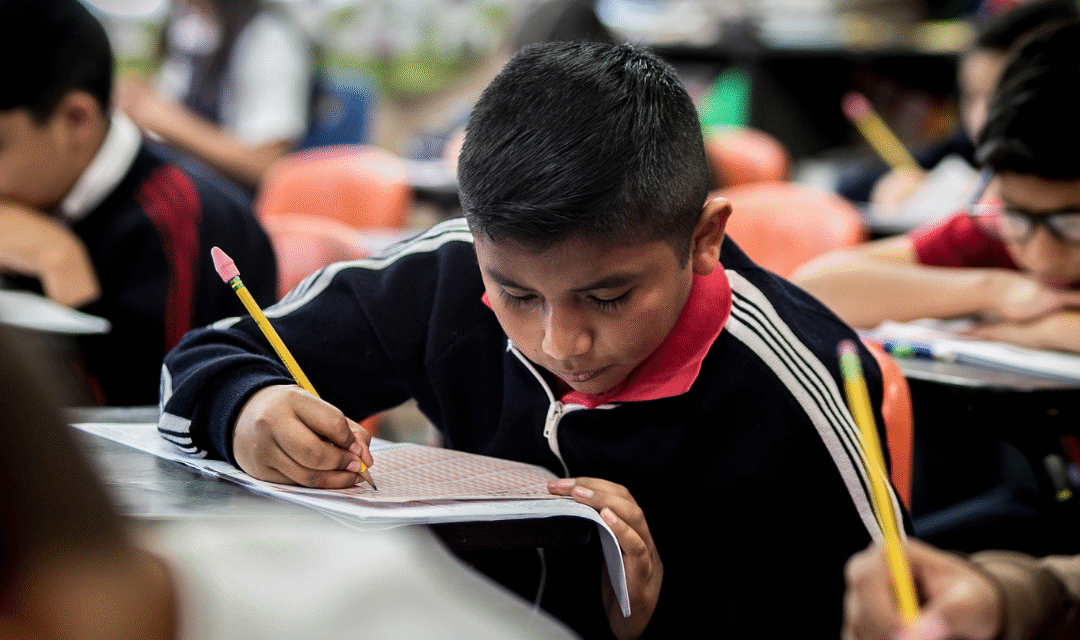Por: Maximiliano Catalisano
En una época donde las pantallas parecen dominar la atención de los jóvenes, volver la mirada al pasado puede ser un acto profundamente transformador. El humanismo, surgido en el corazón del Renacimiento, fue mucho más que un movimiento cultural: fue una revolución en la forma de entender al ser humano, su capacidad para aprender y su papel dentro de la sociedad. Comprender sus fundamentos no es un ejercicio académico sin valor práctico, sino una oportunidad para repensar la educación del presente y del futuro. La escuela moderna, muchas veces atrapada entre las exigencias del rendimiento y la tecnología, puede encontrar en el humanismo una brújula que devuelva sentido al acto de enseñar y aprender.
El humanismo nació como una reacción ante siglos de pensamiento centrado en la teología y el dogma. Los humanistas, entre ellos figuras como Erasmo de Róterdam, Petrarca o Vives, creían que la educación debía orientarse al desarrollo integral del individuo. No se trataba solo de formar intelectuales, sino de cultivar ciudadanos con juicio propio, capaces de reflexionar, comunicarse y actuar éticamente. En ese sentido, el humanismo puso al hombre en el centro del conocimiento, desplazando la mirada desde lo divino hacia lo humano. Ese giro, conocido como antropocentrismo, marcó un antes y un después en la historia de la cultura occidental.
La educación humanista se construyó sobre una idea esencial: el conocimiento debía servir para mejorar la vida. Las disciplinas más valoradas, conocidas como studia humanitatis, incluían gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral. A través de ellas se buscaba formar el pensamiento crítico, la sensibilidad estética y la comprensión del mundo. El dominio de la palabra, tanto escrita como oral, era fundamental porque permitía expresar ideas con claridad y persuadir con razonamiento. En un tiempo donde el acceso al conocimiento era limitado, aprender a leer, escribir y argumentar era el camino hacia la libertad intelectual.
El humanismo transformó la manera de enseñar. Los textos clásicos de la Antigüedad, especialmente los de Grecia y Roma, fueron redescubiertos y valorados como fuentes de sabiduría y belleza. En las escuelas y universidades, los maestros comenzaron a utilizar métodos más dialogados, alejándose de la memorización mecánica. El diálogo, la interpretación y la reflexión se convirtieron en herramientas esenciales. El aula pasó a ser un espacio de pensamiento vivo, donde el conocimiento se construía colectivamente. Esta concepción del aprendizaje como proceso activo sigue siendo una de las bases de la pedagogía contemporánea.
Una de las contribuciones más valiosas del humanismo fue su visión ética de la educación. Para los humanistas, el saber no tenía sentido si no conducía a una vida virtuosa. El conocimiento debía inspirar respeto por los demás, sentido de justicia y compromiso con el bien común. Esta dimensión moral se fue diluyendo con el tiempo, a medida que la educación se orientó hacia la productividad y la especialización. Sin embargo, hoy más que nunca, recuperar esa perspectiva es urgente: formar personas con pensamiento crítico, pero también con sensibilidad ética es el desafío de toda escuela moderna.
El humanismo también introdujo un ideal de belleza ligado al aprendizaje. La educación debía despertar la admiración por el arte, la literatura y la naturaleza. En el arte del Renacimiento se refleja esa armonía entre razón y sensibilidad: el hombre no solo piensa, también crea, imagina y siente. Aprender era también una forma de acercarse a lo bello, de entender el mundo a través de la contemplación. En una sociedad cada vez más dominada por lo inmediato, rescatar esa dimensión estética del aprendizaje puede devolverle profundidad y sentido al acto educativo.
Las ideas humanistas se expandieron por Europa y más allá, dando forma a las instituciones educativas modernas. El pensamiento de figuras como Comenio, que propuso una educación universal basada en la comprensión, o Montaigne, que defendió la experiencia personal como fuente de aprendizaje, bebió directamente de la tradición humanista. Las universidades, al incorporar las artes liberales como base de sus programas, consolidaron esa visión amplia del conocimiento. Incluso los sistemas educativos actuales, aunque más tecnificados, mantienen huellas de ese legado: la importancia de la lectura, la escritura, la argumentación y la formación del carácter.
Hoy, en un contexto de cambios acelerados, la educación necesita volver a dialogar con el humanismo. No se trata de copiar el pasado, sino de reinterpretarlo. Poner nuevamente en el centro la pregunta por el sentido del saber: ¿Para qué aprendemos? ¿Qué tipo de personas queremos formar? La educación humanista recuerda que la escuela no es solo un espacio de transmisión de información, sino un lugar donde se cultivan las facultades más profundas del ser humano: la razón, la creatividad, la empatía y la búsqueda de la verdad.
Reintroducir el espíritu humanista en la educación moderna implica enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos, a apreciar la palabra, a comprender la historia y a valorar el arte. Significa, sobre todo, reconocer que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una vida más consciente y solidaria. Quizás el mayor legado del humanismo sea justamente ese: recordarnos que educar es un acto de confianza en la capacidad del ser humano para transformarse y transformar el mundo.