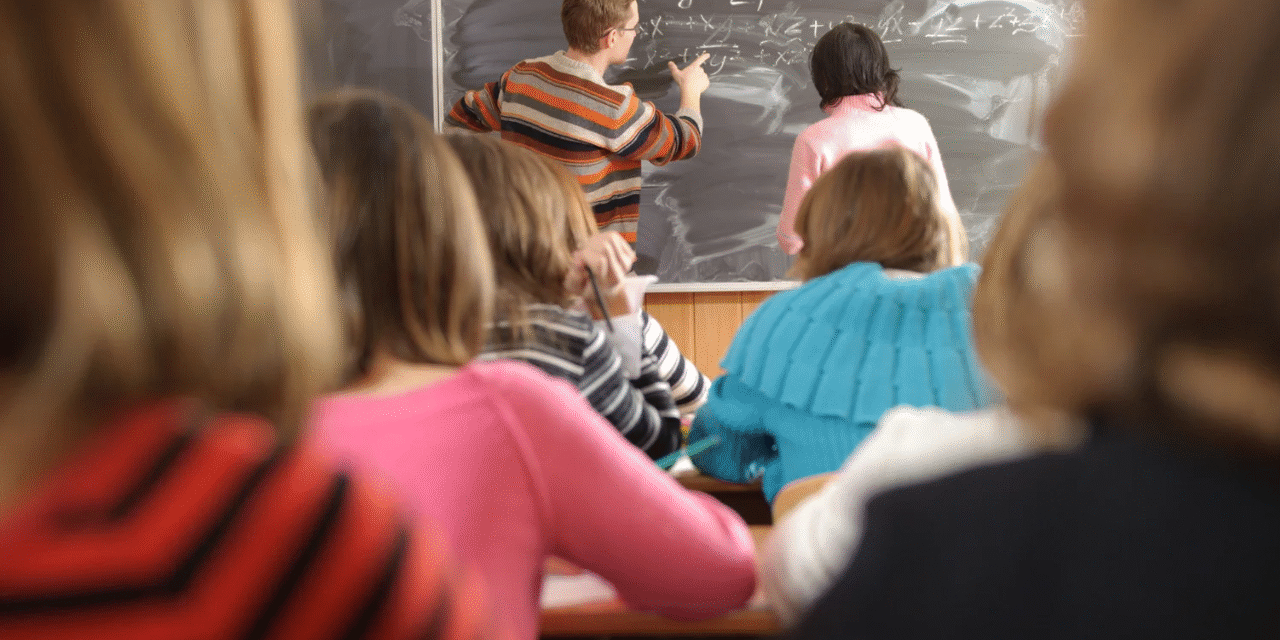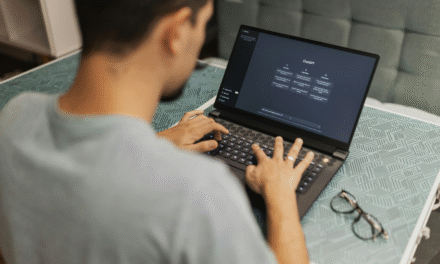Por: Maximiliano Catalisano
En toda aula escolar conviven distintas personalidades, expectativas y maneras de entender la convivencia. No es sencillo lograr que todos los estudiantes compartan un mismo código de comportamiento, pero cuando la escuela trabaja sobre acuerdos que nacen de la participación, la situación cambia. Los acuerdos de aula dejan de ser normas impuestas para transformarse en compromisos compartidos que tienen más posibilidades de ser cumplidos. La clave está en cómo se construyen, cómo se ponen en práctica y qué sentido adquieren para quienes los deben respetar.
El valor de construir acuerdos con participación
Un acuerdo de aula no debería surgir de una lista elaborada únicamente por el docente, ya que en ese caso suele percibirse como una obligación externa. Cuando los estudiantes tienen voz en el proceso, aparece la sensación de pertenencia. Se sienten parte de un pacto que los incluye, y esa participación aumenta el compromiso con el cumplimiento. Un buen punto de partida es abrir una conversación sobre cómo quieren que sea el clima de trabajo en la clase y qué condiciones necesitan para sentirse cómodos, seguros y respetados.
La dinámica puede variar según la edad de los estudiantes. En los más pequeños funciona el diálogo guiado y la formulación de frases simples que puedan recordar fácilmente. Con los adolescentes resulta más útil plantear situaciones concretas que puedan debatir: cómo resolver discusiones, qué hacer cuando alguien interrumpe o cómo organizar las tareas grupales. Lo importante es que perciban que su opinión tiene un lugar real en la construcción de las reglas.
Acuerdos que nacen de la reflexión
No basta con anotar en un afiche frases generales como “respetar al compañero” o “no interrumpir”. Es necesario que cada acuerdo tenga un sentido claro y esté conectado con experiencias cotidianas. Preguntar “¿qué significa para ustedes respetar?” o “¿qué pasa cuando alguien interrumpe todo el tiempo?” permite que los estudiantes traduzcan en conductas concretas aquello que muchas veces queda en lo abstracto.
La reflexión conjunta ayuda a que los acuerdos no sean vistos como imposiciones externas, sino como herramientas para convivir mejor. Además, cuando se construyen a partir de ejemplos de la vida real en la clase, se vuelven más cercanos y comprensibles.
La importancia de la claridad y la brevedad
Los acuerdos de aula deben ser pocos, claros y fáciles de recordar. Una lista interminable pierde fuerza y se convierte en un texto que nadie tiene presente. En cambio, entre cinco y siete compromisos bien definidos suelen ser suficientes para organizar la convivencia. Por ejemplo: escuchar cuando otro habla, cuidar el material compartido, cumplir con los tiempos, pedir la palabra, colaborar en el orden.
Esa claridad también permite que, frente a un conflicto, todos sepan a qué acuerdo remitirse. El docente puede señalar: “habíamos acordado escuchar sin interrumpir, volvamos a ese punto”, y de esa manera no se trata de una sanción personal sino de la recuperación de un compromiso colectivo.
Acuerdos visibles y recordados
De poco sirve un buen listado de acuerdos si queda guardado en un cuaderno o en una carpeta. Es necesario que ocupen un lugar visible dentro del aula. Un cartel grande, colorido y elaborado por los propios estudiantes suele funcionar muy bien. También puede actualizarse periódicamente, agregando dibujos o ejemplos que refuercen su sentido.
La visibilidad ayuda a que los acuerdos no se olviden y que cualquier integrante del grupo, incluso los más tímidos, puedan señalar cuando algo se está incumpliendo. El hecho de que sean visibles también otorga transparencia: todos saben cuáles son las reglas y nadie puede decir que no estaba al tanto.
La constancia en el seguimiento
Construir acuerdos no es un acto que ocurre una sola vez al inicio del ciclo escolar. Requiere seguimiento, revisión y actualización. Es normal que, con el correr de las semanas, algunos puntos necesiten ajustarse porque no estaban bien formulados o porque aparecieron nuevas situaciones. Incluir espacios de reflexión periódica, aunque sean breves, ayuda a reforzar la idea de que los acuerdos son dinámicos y que se sostienen entre todos.
La constancia también implica que el adulto sea coherente. Si el docente no respeta lo que se acordó, pierde legitimidad. En cambio, cuando muestra con su conducta el mismo compromiso que pide a sus estudiantes, la confianza crece y los acuerdos se consolidan.
Acuerdos que forman ciudadanía
Más allá del orden en el aula, este trabajo aporta a la formación integral de los estudiantes. Aprender a proponer, discutir, votar, respetar la decisión de la mayoría y asumir compromisos son aprendizajes que van mucho más allá de la escuela. Forman parte de la vida democrática y social, y ayudan a que los alumnos comprendan que vivir en comunidad requiere reglas compartidas.
Cuando los acuerdos se convierten en parte de la cultura escolar, los estudiantes desarrollan un sentido de responsabilidad colectiva. Ya no se trata de obedecer al docente, sino de sostener un pacto que los involucra como grupo. Eso marca la diferencia entre una norma que se cumple por obligación y un acuerdo que se respeta porque tiene valor.