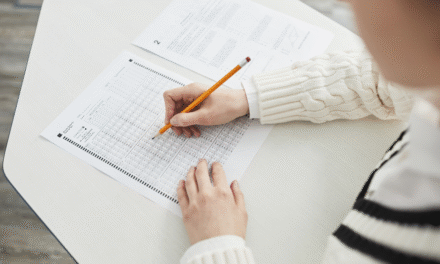Por: Maximiliano Catalisano
El ser humano siempre ha buscado una forma de dejar huella, de conservar sus ideas, de enseñar y de aprender. Desde los primeros trazos en una tablilla de cera hasta los toques sobre una pantalla táctil, la historia de la educación es también la historia de la comunicación. Cada avance tecnológico cambió la manera en que se transmite el conocimiento, pero en el fondo, la intención sigue siendo la misma: comprender el mundo y compartirlo con otros. Hoy, cuando los estudiantes escriben con un dedo sobre un dispositivo que almacena más información que toda una biblioteca antigua, resulta fascinante mirar hacia atrás y descubrir cómo llegamos hasta aquí.
En la antigua Grecia y Roma, las tablillas de cera eran el soporte educativo más común. Eran reutilizables, fáciles de transportar y accesibles para quienes aprendían a leer y escribir. Con un punzón de metal o hueso, los aprendices grababan letras, cálculos o fragmentos de poesía que luego se borraban calentando la superficie. Era un aprendizaje táctil, lento, casi artesanal. Cada letra implicaba concentración, y cada error requería volver a empezar. A través de esas tablillas, el conocimiento se convertía en algo palpable, en un gesto físico que unía mente y mano.
La Edad Media trajo consigo un cambio profundo. Los monjes copiaban manuscritos en pergaminos, y el aprendizaje se volvió privilegio de pocos. Los libros eran objetos sagrados, casi inaccesibles, y la educación dependía de la memoria y la transmisión oral. El acto de copiar un texto era también una forma de meditar, de internalizar el saber. No existía la velocidad ni la urgencia del presente. Aprender era demorarse, comprender el detalle, valorar la palabra escrita como un tesoro. Sin embargo, este mundo de tinta y paciencia sería sacudido por uno de los inventos más transformadores de la historia: la imprenta.
La revolución del papel y la imprenta
Cuando Johannes Gutenberg desarrolló su sistema de tipos móviles en el siglo XV, el conocimiento se liberó. Lo que antes pertenecía a monasterios o cortes pasó a circular entre comerciantes, artesanos y estudiantes. El libro impreso cambió el ritmo del aprendizaje: lo hizo más accesible, más dinámico, más público. Surgieron las bibliotecas, los manuales escolares, los tratados científicos. Aprender dejó de ser una experiencia reservada a unos pocos y comenzó a formar parte de la vida social.
Con la expansión del papel y la impresión, las escuelas se multiplicaron. Los maestros podían contar con materiales idénticos para todos los alumnos, y la educación se volvió más sistemática. El cuaderno reemplazó a la tablilla de cera, la pluma a los punzones, y la tinta a la cera. Pero, a pesar del cambio en los materiales, el propósito seguía siendo el mismo: transformar la curiosidad en conocimiento.
El siglo XIX trajo consigo la educación pública y obligatoria. Las aulas se llenaron de pupitres, pizarrones y libros de texto. Las ideas se organizaban en filas y columnas, y el aprendizaje adquiría una estructura más formal. Los maestros comenzaron a apoyarse en recursos visuales, mapas y cartillas impresas. La educación se convirtió en una maquinaria colectiva, capaz de formar a miles de personas con los mismos contenidos. Pero también se volvió más rígida, más uniforme.
El salto hacia la era digital
El siglo XX cambió todo nuevamente. Las máquinas de escribir, las calculadoras y luego las computadoras transformaron el modo de aprender. Las pantallas comenzaron a reemplazar el papel, y el conocimiento dejó de estar limitado por la distancia o el tiempo. Internet borró las fronteras de la educación. Hoy, cualquier estudiante puede acceder a textos, imágenes, clases o conferencias desde un pequeño dispositivo. Aquella tablilla de cera, con su superficie limitada y su fragilidad, parece una reliquia de otro mundo.
Sin embargo, entre ambas herramientas —la tablilla y la pantalla— existe una línea continua. En ambos casos, el estudiante interactúa con un soporte tangible que lo invita a construir significado. La tecnología cambia, pero la experiencia de aprender sigue siendo un acto de exploración. Las pantallas digitales, con su luz y su interactividad, no son más que las nuevas tablillas del siglo XXI. En ellas también se escribe, se borra, se corrige, se guarda y se comparte.
La gran diferencia está en la velocidad. Hoy todo ocurre en tiempo real: las ideas circulan al instante, los textos se multiplican sin esfuerzo, y el acceso al conocimiento parece ilimitado. Pero esa abundancia también trae un desafío: aprender a discernir, a filtrar, a reflexionar. Las tablillas antiguas enseñaban paciencia; las pantallas modernas exigen criterio. Quizás el equilibrio educativo del futuro consista en combinar ambas lecciones.
El aprendizaje como viaje continuo
Mirar la historia de la educación a través de sus herramientas es comprender que cada época enseña de acuerdo con sus medios. Las tablillas de cera representaban el inicio de la escritura personal, los pergaminos simbolizaron la memoria colectiva, los libros impresos democratizaron la lectura y las pantallas digitales conectaron al planeta entero. Cada paso amplió el horizonte de lo posible.
Hoy los docentes enfrentan el reto de enseñar a una generación que nació con pantallas en la mano. Sin embargo, el desafío no está en dominar la tecnología, sino en recuperar el sentido humano del aprendizaje. Las tablillas obligaban a pensar antes de escribir; las pantallas invitan a escribir antes de pensar. Tal vez el futuro de la educación dependa de reconciliar esas dos formas de conocimiento: la lenta y reflexiva del pasado con la veloz y colaborativa del presente.
El aprendizaje, en definitiva, no se mide por el dispositivo que se usa, sino por la profundidad con la que transforma. La historia nos recuerda que la educación no es estática: evoluciona con cada innovación, pero también conserva su esencia. Enseñar y aprender son actos que nos conectan con los demás y con nosotros mismos, sin importar si escribimos sobre cera, papel o cristal líquido.
La línea que une las tablillas de cera con las pantallas digitales es más que una metáfora del progreso: es la historia de la humanidad intentando comprenderse a sí misma. Cada superficie que usamos para escribir y enseñar guarda algo de nuestro paso por el mundo. Y aunque el brillo de las pantallas parezca haber reemplazado la suavidad de la cera, en el fondo seguimos buscando lo mismo: dejar una huella que pueda ser leída, entendida y continuada por quienes vengan después.