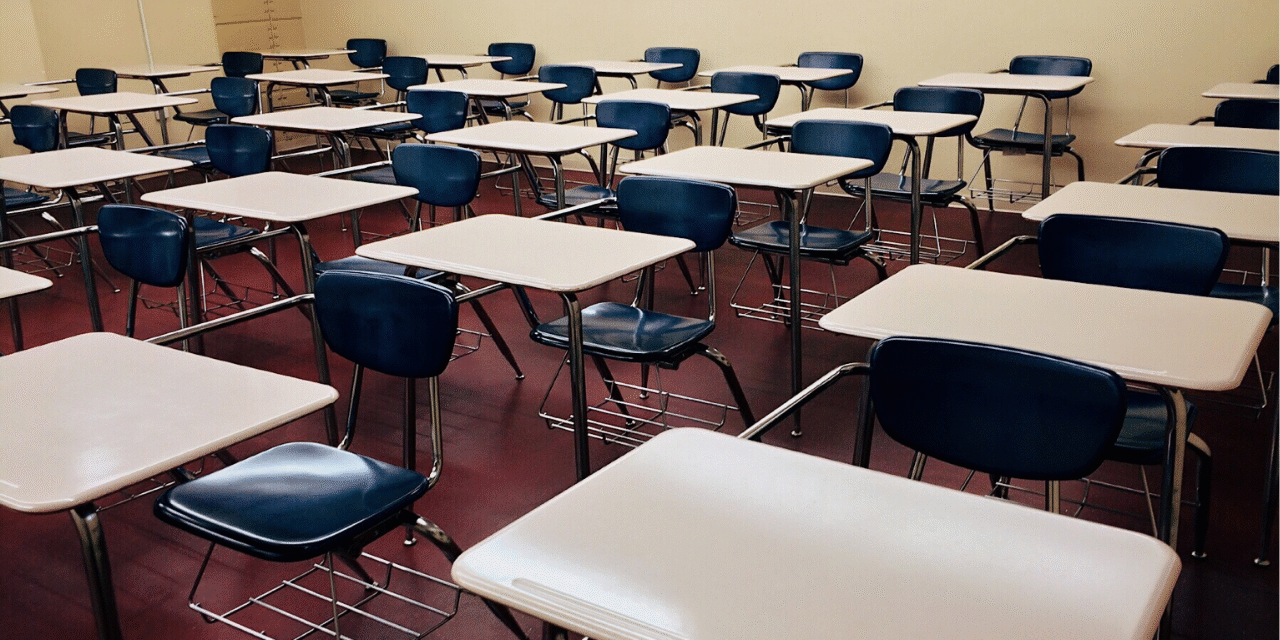Por: Maximiliano Catalisano
En cada clase hay voces que se escuchan con claridad, opiniones que se multiplican y preguntas que surgen una tras otra. Pero también hay silencios que se repiten, rostros que prefieren bajar la mirada y manos que nunca se levantan. Cuando ese silencio deja de ser una elección momentánea y pasa a formar parte de la rutina escolar, se corre el riesgo de naturalizarlo, de asumir que “esa es la forma de ser” de algunos estudiantes, sin detenernos a pensar qué hay detrás. Ignorar este fenómeno no solo empobrece la experiencia de aprendizaje, sino que también limita las oportunidades de participación y desarrollo personal. El aula es un espacio de intercambio, y cada voz que no se escucha es una pieza que falta en el diálogo colectivo.
Aceptar el silencio como un rasgo inmutable puede generar una distancia invisible entre el docente y el estudiante. Esa distancia no siempre se nota a simple vista, pero sus efectos pueden ser profundos: menor involucramiento, menor sentido de pertenencia y, en muchos casos, una disminución en la confianza para expresarse. Esto no significa que todos deban participar con la misma intensidad, pero sí que es necesario detectar cuándo el silencio se vuelve un síntoma de algo más, como inseguridad, miedo al error o falta de motivación.
El primer paso para romper con la costumbre de no intervenir es la observación atenta. Un estudiante callado no necesariamente está desinteresado; tal vez necesita más tiempo para procesar la información o prefiere expresarse de otra manera. La clave está en distinguir entre un silencio reflexivo y un silencio impuesto por barreras internas o externas. En muchos casos, estas barreras se construyen a partir de experiencias pasadas: burlas, interrupciones, falta de validación o incluso una cultura escolar donde solo se valoran las respuestas rápidas y correctas.
Abrir el espacio para la participación no es solo una cuestión de metodología, sino también de clima emocional. Proponer dinámicas que permitan expresarse sin presión, como trabajos en pequeños grupos o la escritura previa de respuestas, puede dar confianza a quienes evitan hablar en público. En estas instancias, el silencio deja de ser una muralla para convertirse en un puente que conduce a la palabra. Cuando el estudiante siente que su aporte será recibido con respeto, es más probable que se anime a intervenir.
Naturalizar el silencio prolongado también impacta en el resto del grupo. El aula funciona como un ecosistema: las interacciones de unos influyen en los otros. Si algunos estudiantes quedan sistemáticamente al margen de la conversación, los demás pueden asumir que su opinión no es relevante, reforzando la exclusión sin que nadie lo note. A largo plazo, esto debilita la diversidad de perspectivas, empobrece el debate y reduce la posibilidad de que todos aprendan de todos.
Para revertir este patrón, es fundamental que la escucha activa sea tan valorada como la palabra. Cuando un docente demuestra interés genuino por lo que el estudiante tiene para decir, incluso si no es una intervención extensa, está enviando un mensaje poderoso: tu voz importa. Esto no solo anima a los más callados, sino que también fomenta en el resto del grupo la disposición a escuchar.
También es importante reconocer que no todos los silencios deben romperse. Hay estudiantes que encuentran en el silencio un recurso personal para reflexionar, y forzarlos a hablar puede ser contraproducente. La diferencia está en que ese silencio sea una elección libre y no una consecuencia de inseguridades o barreras. Por eso, acompañar y ofrecer alternativas de participación —escrita, artística, colaborativa— permite que cada uno encuentre su forma de estar presente.
El docente, al detectar y trabajar sobre los silencios que limitan, contribuye no solo al aprendizaje académico, sino también a la construcción de la autoestima y las habilidades sociales del estudiante. Romper con la naturalización del silencio es abrir una puerta: detrás puede haber ideas valiosas, preguntas que otros no se animaron a hacer y perspectivas que enriquecen la mirada del grupo.
En definitiva, hablar menos y escuchar más no significa conformarse con oír siempre a los mismos, sino ampliar el círculo para que todas las voces tengan un lugar. Un aula donde nadie se siente invisible es un aula más viva, más dinámica y, sobre todo, más humana.