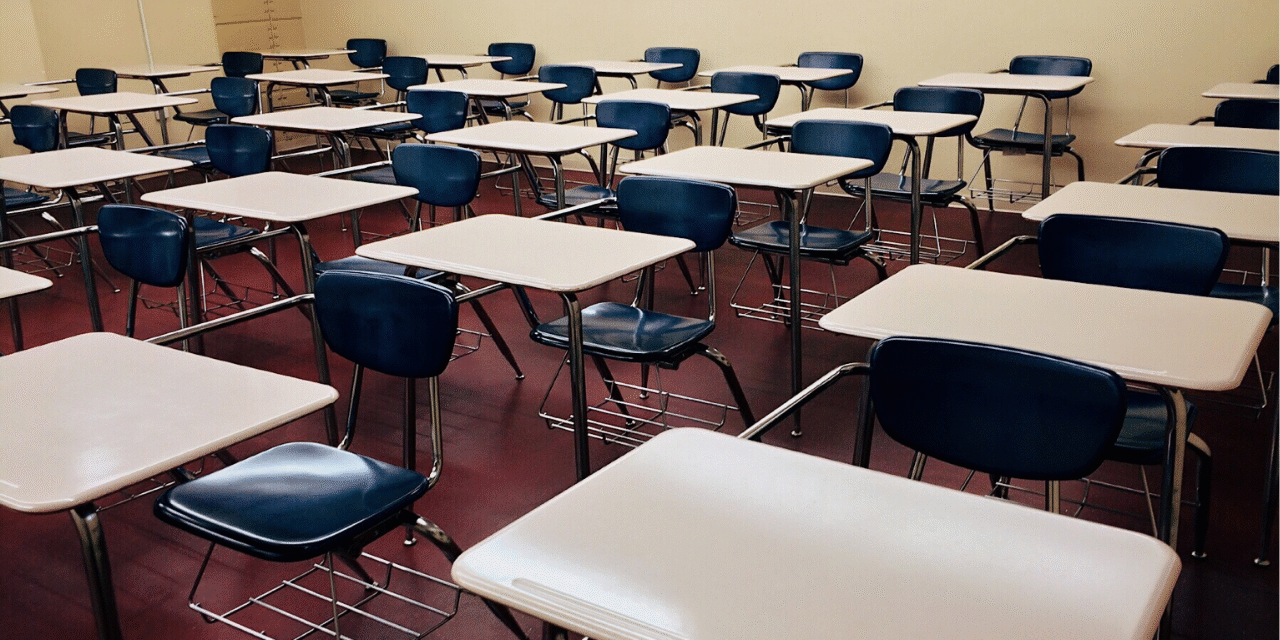Por: Maximiliano Catalisano
Todos sabemos que aprender no es una acción que ocurre solamente dentro del aula. Sin embargo, la escuela, con sus estructuras tradicionales, sigue centrando su mirada casi exclusivamente en lo que ocurre entre paredes, pupitres y pizarras. Afuera, en los recreos, en los pasillos, en la casa, en la calle, en las redes, en el trabajo, en la práctica deportiva, en la comunidad, los estudiantes están también desarrollando saberes, habilidades y modos de estar en el mundo. Pero ¿por qué esos aprendizajes casi nunca son considerados? ¿Por qué seguimos pensando que solo es válido lo que se enseña según un programa o una currícula? La pregunta abre una posibilidad profunda de revisar qué entendemos por aprendizaje y qué lugar damos a las experiencias que suceden más allá de los márgenes escolares.
La vida también enseña
Los estudiantes construyen sentido de mundo a cada momento. Cuando ayudan en su casa, resuelven conflictos con sus pares, organizan una actividad en su club, editan videos para redes o defienden una idea frente a un adulto, están aprendiendo. Aprenden a negociar, a empatizar, a adaptarse, a decidir, a escuchar. Aprenden a asumir responsabilidades, a equivocarse, a buscar soluciones. Aprenden sobre afectos, límites, frustraciones y deseos. Aprenden incluso cuando no se dan cuenta. Y muchas veces, lo que aprenden en esos espacios tiene un impacto más duradero que cualquier contenido dictado en clase.
Estas experiencias no reemplazan lo escolar, pero lo complementan. El problema es que muchas veces la escuela no las registra, no las valora o directamente las desconoce. Se pierde así una enorme oportunidad de reconocer al estudiante como sujeto activo, con una vida propia que también educa.
El saber que no entra en la carpeta
Hay aprendizajes que no se pueden subrayar con marcador. No hay una fecha exacta en que se adquieren, ni una carpeta donde se archiven. Aprender a esperar, a calmarse ante la frustración, a pedir ayuda, a convivir con quienes piensan distinto. Aprender a reconocer las propias emociones, a cuidar al otro, a adaptarse a situaciones imprevistas. Aprender a gestionar el tiempo libre, a resolver un conflicto sin violencia, a cuidarse. Todo eso también forma parte del recorrido educativo, aunque no se mida con una nota ni aparezca en la libreta.
El enfoque escolar tradicional se queda corto para captar la dimensión total de estos saberes. La evaluación formal tiende a priorizar lo que se puede estandarizar. Pero lo humano, lo cotidiano, lo que se aprende mientras se vive, escapa a esos criterios. Y sin embargo, ahí están los aprendizajes que sostienen muchas veces el sentido común, la convivencia y la autonomía.
Una mirada ampliada sobre lo educativo
Reconocer estos aprendizajes no significa romantizar lo que ocurre fuera de la escuela, ni restarle valor al trabajo docente. Significa ampliar la mirada, abrir el juego, sumar otras voces. Implica construir puentes entre la escuela y la vida real. Que la escuela no sea un espacio que excluye todo lo que no puede controlar, sino un lugar donde esas otras formas de aprender sean bienvenidas, analizadas, resignificadas.
Esto requiere también revisar las prácticas docentes y los formatos escolares. ¿Hay lugar para que los estudiantes compartan lo que aprendieron fuera del aula? ¿Hay estrategias que permitan integrar esas experiencias al proceso educativo? ¿Qué espacios de diálogo se generan para recuperar esas vivencias? A veces una conversación, un proyecto interdisciplinario, una actividad de reflexión o un trabajo narrativo pueden abrir la puerta a esos aprendizajes invisibles.
Cuando la experiencia personal se vuelve contenido
Algunos estudiantes trabajan, cuidan hermanos, acompañan a adultos mayores, militan en espacios sociales, atraviesan situaciones familiares complejas, se mueven en entornos exigentes. Todo eso deja marcas. Y muchas veces desarrollan herramientas de supervivencia, de responsabilidad, de autonomía que son valiosas y potentes. No se trata de exponerlos ni de poner foco en la dificultad, sino de habilitar espacios donde esas experiencias puedan ser vistas también como conocimientos construidos.
Un alumno que cuida a sus hermanos probablemente tenga desarrollada una capacidad de organización que otros no tienen. Uno que viaja solo en transporte público todos los días quizá tenga habilidades de orientación, de autonomía, de resolución de problemas que pasan desapercibidas. Esos saberes también cuentan. Y cuando la escuela los ignora, el mensaje que se transmite es que solo vale lo que se enseña desde el pizarrón.
El desafío de hacer visible lo invisible
Para que estos aprendizajes sean reconocidos, hay que generar una disposición institucional. No basta con la buena voluntad individual. Hace falta una escuela que escuche, que habilite relatos, que observe sin prejuicios, que legitime otros modos de aprender. Que se anime a incluir en su trama cotidiana aquellas experiencias que no entran en los horarios ni en los libros, pero que moldean profundamente a los estudiantes.
Porque si la escuela no reconoce lo que el estudiante trae, ese saber puede volverse silencio, vergüenza o desinterés. En cambio, cuando se valida lo vivido, cuando se abre lugar a lo que el alumno ya sabe o siente, se construye un puente. Se fortalece el vínculo. Y se enriquece la propuesta pedagógica.