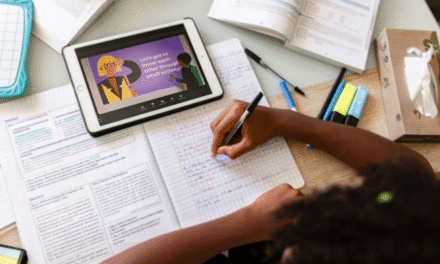Por: Maximiliano Catalisano
En las islas de Oceanía, donde la tierra y el mar conviven como una sola identidad, la educación también busca reflejar esa unión entre cultura y conocimiento. En los últimos años, distintos países del Pacífico —como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Fiji— han desarrollado iniciativas educativas para incluir las lenguas, cosmovisiones y prácticas de los pueblos indígenas en sus sistemas escolares. Estos proyectos no solo apuntan a garantizar el acceso a la escuela, sino a recuperar una conexión ancestral: la de aprender desde la propia cultura, con respeto por la memoria colectiva y la sabiduría del territorio.
Durante siglos, las comunidades indígenas de Oceanía sufrieron procesos de marginación educativa. Los modelos escolares impuestos por los colonizadores relegaron las lenguas nativas y reemplazaron las formas de aprendizaje tradicionales con currículos uniformes que poco tenían que ver con la vida en las aldeas, los cantos, la navegación o la agricultura local. Sin embargo, esa tendencia comenzó a revertirse en las últimas décadas gracias a una profunda reflexión social sobre el valor del conocimiento indígena y el papel de la educación como herramienta para reconstruir identidades.
En Australia, las reformas educativas más recientes han incorporado programas específicos para estudiantes aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres. No se trata solo de ofrecer becas o materiales, sino de transformar el enfoque pedagógico. Las escuelas que participan en el programa “Stronger Smarter” promueven una enseñanza que reconoce las experiencias y los valores de las comunidades originarias. En lugar de adaptar a los alumnos a la escuela, la escuela se adapta a ellos, integrando contenidos sobre la historia aborigen, las lenguas locales y los vínculos con la naturaleza. En muchas regiones, los docentes son miembros de las propias comunidades, lo que refuerza el sentido de pertenencia y confianza entre las familias.
Nueva Zelanda es otro ejemplo destacado en la construcción de una educación intercultural. Desde los años ochenta, las escuelas Kura Kaupapa Māori ofrecen una enseñanza completamente en lengua maorí y basada en los principios de la cosmovisión tradicional. Allí los niños aprenden matemáticas o ciencias desde su idioma ancestral, pero también adquieren valores ligados al respeto, la colectividad y la armonía con el entorno. Este modelo ha tenido tanto impacto que se considera una referencia internacional en revitalización lingüística. Lo más notable es que los propios pueblos maoríes lideraron el diseño del currículo, demostrando que la autodeterminación educativa es una vía poderosa para mantener viva una cultura.
El aprendizaje desde la comunidad
En muchas islas del Pacífico, la escuela no se concibe como un espacio cerrado, sino como parte de la comunidad. En Fiji, Samoa y Tonga, las iniciativas de inclusión educativa se centran en fortalecer la participación de las familias en la enseñanza. Los saberes tradicionales —como la pesca artesanal, la medicina natural o la confección de tejidos— son incorporados al aprendizaje formal, mostrando a los niños que el conocimiento no solo está en los libros, sino también en las manos de sus abuelos y vecinos. En algunas escuelas rurales, los proyectos educativos incluyen talleres con ancianos de la comunidad, quienes comparten mitos, cantos y técnicas ancestrales de supervivencia.
Papúa Nueva Guinea, uno de los países más diversos lingüísticamente del mundo, con más de 800 lenguas, enfrenta el desafío de garantizar una educación accesible y culturalmente relevante. En respuesta, se desarrollaron programas de alfabetización en idiomas locales, para que los niños comiencen su escolaridad en su lengua materna antes de pasar al inglés. Este enfoque, conocido como educación bilingüe de transición, ha mostrado mejores resultados en comprensión lectora y permanencia escolar. Más allá de los números, simboliza un cambio profundo: reconocer que la lengua de un niño no es una barrera, sino una puerta al aprendizaje.
En toda la región, los organismos internacionales y los gobiernos nacionales han comprendido que las políticas de inclusión educativa deben construirse junto a los pueblos indígenas, y no para ellos. En Vanuatu y las Islas Salomón, los ministerios de Educación trabajan con representantes locales para diseñar materiales pedagógicos que reflejen los paisajes, los oficios y las tradiciones del lugar. Las historias orales se transforman en textos escolares, y los mapas incluyen nombres geográficos tradicionales, reforzando la conexión entre la escuela y el territorio.
Educación y sostenibilidad cultural
Una de las razones por las que estas iniciativas resultan tan inspiradoras es que vinculan educación con sostenibilidad cultural y ambiental. Los pueblos indígenas del Pacífico han sido guardianes de ecosistemas frágiles durante siglos, y sus conocimientos sobre agricultura, pesca y clima son cada vez más valorados frente al cambio climático. Al integrar estas enseñanzas en la educación, no solo se protege la identidad cultural, sino también los recursos naturales y la relación armónica con el entorno. En algunas islas, los estudiantes aprenden a construir viviendas resistentes a los ciclones combinando técnicas modernas con saberes tradicionales. En otras, se estudian los patrones del viento y las corrientes marinas, tal como lo hacían los antiguos navegantes.
Los resultados son alentadores. En lugares donde antes la deserción escolar era elevada, la inclusión de la cultura local en el aula ha incrementado la asistencia y el interés por aprender. Los niños sienten que la escuela les pertenece, que su idioma, sus historias y sus valores tienen un lugar dentro del sistema educativo. Esa pertenencia fortalece tanto la autoestima individual como la cohesión comunitaria.
Un modelo que invita a repensar la educación global
Las experiencias de Oceanía muestran que la inclusión no es un gesto simbólico, sino un proceso que exige diálogo y respeto. Implica escuchar las voces de las comunidades, reconocer sus saberes como parte del patrimonio común y construir un sistema educativo donde la diversidad sea fuente de aprendizaje. Este modelo invita a otros países a repensar sus propias prácticas: ¿Qué lugar tienen las lenguas originarias, los relatos locales y las cosmovisiones propias en las escuelas? ¿Cómo se puede enseñar sin borrar las raíces?
En un mundo que tiende a uniformar la educación a través de estándares globales, Oceanía ofrece una lección distinta: la de que la escuela puede ser un puente entre pasado y futuro. Las aulas de las islas del Pacífico enseñan que aprender no es solo memorizar contenidos, sino también conservar la historia, cuidar la tierra y celebrar la identidad. Allí, la inclusión se construye desde la comunidad, con el océano como testigo y la cultura como faro.
Estas experiencias demuestran que, cuando la educación respeta las voces locales, no solo transforma la escuela, sino que fortalece el alma de los pueblos. Oceanía está enseñando al mundo que educar también es recordar, compartir y sanar.