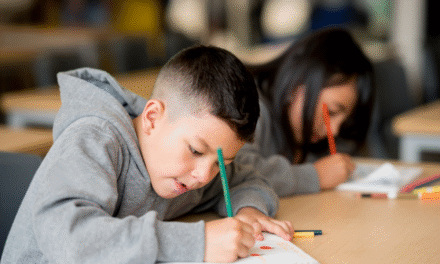Por: Maximiliano Catalisano
Hubo un tiempo en que educar significaba mucho más que enseñar a leer o escribir. Las escuelas, los templos, las plazas y los hogares eran escenarios donde los mayores transmitían no solo conocimientos, sino también valores que definían el modo de vivir. La educación moral no era una asignatura separada, sino el corazón mismo del aprendizaje. Hoy, en medio de pantallas, redes y currículos cada vez más cargados de contenidos técnicos, vale la pena detenerse a pensar qué pasó con esa parte esencial de la formación humana: ¿Qué se enseñaba antes sobre la moral y qué enseñamos ahora?
Durante siglos, la enseñanza moral fue la base de la educación. En la Grecia clásica, el ideal de paideia proponía formar ciudadanos virtuosos, conscientes de su deber hacia la comunidad. La educación romana continuó ese legado con el mos maiorum, una serie de valores como la disciplina, la justicia, la templanza y la lealtad. En los monasterios medievales, los monjes copiaban manuscritos no solo para conservar el saber, sino también para transmitir el valor de la humildad y la paciencia. La educación moral no era impuesta, sino aprendida a través del ejemplo, la convivencia y la repetición de actos buenos. El alumno aprendía que su conducta afectaba al conjunto, y que la sabiduría no podía separarse de la virtud.
La moral como base de convivencia
En los pueblos antiguos, la moral era la guía de la vida comunitaria. Las normas no se dictaban en manuales, sino que se aprendían observando. El niño entendía desde pequeño la importancia del respeto, la palabra dada y el esfuerzo compartido. En las civilizaciones orientales, Confucio enseñaba que la armonía social dependía del autocontrol y de la rectitud individual. En América precolombina, las comunidades enseñaban el ayni, principio andino de reciprocidad: ayudar al otro era una forma de sostener el equilibrio del mundo. En África, las sociedades tradicionales transmitían la moral a través de cuentos, proverbios y ceremonias donde los ancianos eran los guardianes de la memoria y del bien común. La moral no era un conjunto de prohibiciones, sino un modo de mantener el orden natural y social.
El cambio con la modernidad
Con la expansión de las ciudades y el surgimiento de la escuela moderna, la educación moral comenzó a institucionalizarse. Ya no bastaba con el ejemplo familiar o comunitario: el Estado asumió parte del rol de formar ciudadanos responsables. Los textos escolares del siglo XIX estaban llenos de lecciones morales sobre el trabajo, la honestidad y la patria. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzó un proceso de secularización que separó la moral de la religión y la llevó al terreno de la ética cívica. La educación moral pasó a depender del sistema educativo, y poco a poco perdió su dimensión vivencial. Se transformó en contenido, no en práctica.
A medida que avanzó el siglo XX, el desarrollo científico y tecnológico ocupó el centro del escenario educativo. Se enseñaron destrezas, lenguas, fórmulas, teorías, pero la formación moral fue quedando relegada a los márgenes. En muchas aulas, hablar de valores comenzó a considerarse algo “antiguo” o “subjetivo”. Sin embargo, la sociedad contemporánea muestra las consecuencias de ese vacío: conflictos, desinformación, intolerancia y una profunda desconexión entre conocimiento y sentido. La educación técnica avanza, pero el ser humano necesita recuperar un marco moral que dé dirección a su aprendizaje.
El desafío moral en la educación actual
En los últimos años, las escuelas y las familias se enfrentan a un dilema nuevo: cómo educar moralmente en una época donde los valores se discuten y se redefinen constantemente. Las redes sociales, la globalización y la diversidad cultural amplían el horizonte, pero también generan confusión. En este contexto, la educación moral ya no puede ser un discurso rígido, sino un proceso de reflexión compartida. La tarea del docente no es imponer valores, sino crear espacios donde los estudiantes aprendan a discernir, a escuchar y a asumir responsabilidad por sus actos.
La moral del siglo XXI podría centrarse en virtudes que siempre existieron pero que hoy necesitan nuevas formas de expresión: la empatía, el respeto por la diversidad, la honestidad intelectual y el compromiso con el bien común. La escuela, más que nunca, debe ser un laboratorio ético donde los alumnos comprendan las consecuencias de sus decisiones.
Volver al sentido original de educar
El término “educar” viene del latín educare, que significa “conducir hacia afuera”, guiar lo que ya está dentro del ser humano. Esa idea nos recuerda que la moral no se impone, se despierta. El maestro antiguo sabía que cada alumno tenía una semilla interior que debía cultivarse con ejemplo, diálogo y acompañamiento. Hoy, recuperar esa mirada puede transformar la educación en un acto más humano. No se trata de volver al pasado, sino de aprender de él: rescatar la coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos, entre el conocimiento y la ética.
Las nuevas generaciones necesitan maestros y entornos educativos donde el respeto, la gratitud, la solidaridad y la búsqueda del bien común vuelvan a tener protagonismo. Una educación moral renovada no significa enseñar dogmas, sino ofrecer herramientas para pensar con autonomía y actuar con conciencia.
La historia demuestra que cada vez que la educación olvida la moral, pierde su rumbo. En cambio, cuando la enseñanza se construye sobre valores, florece la creatividad, el diálogo y la cooperación. El futuro de la educación no se define solo por la tecnología que usemos, sino por los principios que elijamos transmitir. Si logramos unir el conocimiento del presente con la sabiduría moral del pasado, la escuela volverá a ser lo que siempre debió ser: un lugar donde no solo se aprende a saber, sino a ser.